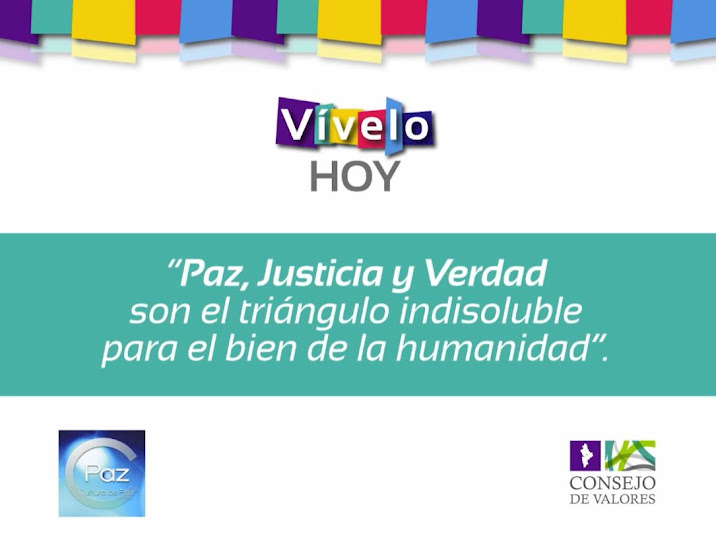Manabí, Ecuador. Los Derechos Humanos se clasifican temporalmente en generaciones. La primera generación: se refiere a los derechos civiles y políticos, también denominados "libertades clásicas". Fueron los primeros que exigió y formuló el pueblo en la Asamblea Nacional durante la Revolución Francesa. Este primer grupo lo constituyen los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios en diversas partes del mundo a finales del siglo XVIII. Segunda generación: la constituyen los derechos económicos, sociales y culturales, debido a los cuales, el Estado de derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado social de derecho. Tercera generación: este grupo fue promovido a partir de la década de los sesenta para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos, en un marco de respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones de la comunidad internacional.
En 1969, Johan Galtung introdujo sus conceptos de paz negativa (ausencia de violencia directa) y paz positiva. El concepto de paz positiva promulga la ausencia de violencia estructural o indirecta la cualestá vinculada a las estructuras sociales que soportan algún tipo de desigualdad: económico, política, social, militar, cultural. En este sentido Galtung ha definido la violencia como la causa de la diferencia entre lo potencial y lo efectivo (…). La paz positiva se manifiesta entonces como la ausencia de la violencia estructural a cualquier nivel de desigualdad.
Es decir, cuando los pueblos no tienen desarrollo están expuestos a sufrir violación de derechos humanos y ser víctimas de violencia estructural. Por tanto, la conciencia global promueve que en el mundo actual nadie debe aislarse. La integración de los países es una megatendencia contemporánea. También lo es lograr alianzas estratégicas y compartir ideas económicas eficientes.
En 1984, se creyó que América Latina, Europa Occidental y Estados Unidos podrían formar un nuevo Triángulo Atlántico. En 1989, se acordó los diez puntos del Consenso de Washington: 1)establecer una disciplina fiscal: 2)priorizar el gasto público en educación y salud; 3) llevar a cabo una reforma tributaria; 4) establecer tasas de interés positivas determinadas por el mercado; 5) lograr tipos de cambio competitivos; 6)desarrollar políticas comerciales liberales; 7) una mayor apertura a la inversión extranjera; 8) privatizar las empresas públicas: 9) llevar a cabo una profunda desregulación; y 10) garantizar la protección de la propiedad privada.
Brasil, Colombia, México fueron algunos de los países que mejor lo observaron y gracias a ello, avanzaron. Mientras, Ecuador entre 1989 y 2000 tuvo una era de gobiernos populistas y seudoreligiosos, que son ahora el pretexto para que nuestros gobernantes del Socialismo del siglo XXI nos digan que pase lo que pase, nunca estaremos tan mal como nos tuvo la partidocracia.
Entre el 2001 y el 2007, tratamos de poner en vigencia el principio de subsidiaridad, mismo que se define así dentro de un país: la decisión debe ser tomada por el centro de decisión en el que 1) se conoce mejor la problemáticas y la manera de solucionarla; 2) en el que la decisión, una vez tomada, tenga su mayor impacto.
El principio de la subsidiaridad no opera hoy en Ecuador, pero está en boga en los Estados Unidos y Unión Europea, permitiendo a estas potencias superar la crisis del 2009. En estos días, en que la economía global se recupera, la mayoría de los países han logrado bajar el desempleo, mejorar sueldos y lograr cierta estabilidad en sus cifras macroeconómicas generales, esto es incluso en el nuestro, pese a que en el 2011, no se encuentra la clave para atraer la inversión internacional, el fomento del emprendimiento privado y la circulación monetaria. Dicen, que el paliativo será obtener préstamos en India y Rusia, porque la China comunista, que es de los países más capitalistas, no mezcla negocios con dogmatismos.
Carlos Intriago Macías. Mercurio Manta.com. 7/2/2011