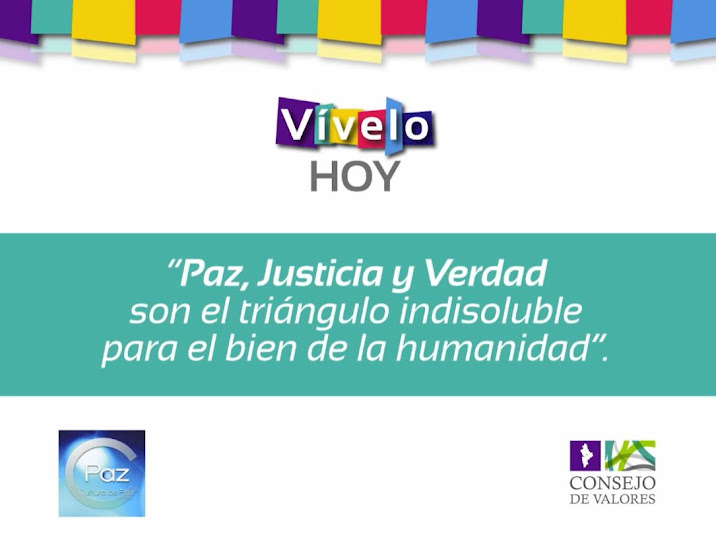Madrid,
España. En las mañanas heladas del invierno, las muchachas de servicio no
andaban por las calles de Madrid. Las recuerdo siempre corriendo, los brazos
cruzados sobre el pecho para intentar retener el calor de una chaqueta de lana.
Recuerdo también a ciertos hombres oscuros que caminaban despacio, las solapas
de la americana levantadas y una maleta de cartón en la mano. Yo los miraba, me
preguntaba si no tendrían frío, me admiraba de su entereza y me guardaba mi
curiosidad para mí.
En los
años 60 del siglo XX, la curiosidad era un vicio peligroso para los niños
españoles. Crecimos entre fotografías -a veces enmarcadas sobre una cómoda, a
veces enterradas en un cajón- de personas jóvenes y sonrientes a quienes no
conocíamos. ¿Quién es? Eran tías o novios, primas o hermanos, abuelos o amigas
de la familia, y estaban muertos. ¿Y cuándo murió? Hace mucho tiempo. ¿Y cómo,
por qué, qué pasó? Fue en la guerra, o después de la guerra, pero es una
historia tan fea, es muy triste, mejor no hablar de temas desagradables. Ahí,
en aquel misterioso conflicto del que nadie se atrevía a hablar, aunque escocía
en los ojos de los adultos como una herida abierta, infectada por el miedo o
por la culpa, terminaban todas las conversaciones. Así aprendimos a no
preguntar mucho antes de leer los terribles y certeros versos de Jaime Gil de
Biedma: De todas las historias de la Historia, sin duda la más triste es la de
España, porque termina mal.
A los
españoles de hoy no les gusta recordarlo. Vivíamos en un país pobre, pero no
era una novedad. Siempre habíamos sido pobres, incluso en la época en que los
reyes de España eran los amos del mundo, cuando el oro de América atravesaba la
península sin dejar a su paso nada más que el polvo que levantaban las carretas
que lo llevaban a Flandes, para pagar las deudas de la Corona. En el Madrid de
mi infancia, donde un abrigo era un lujo que no estaba al alcance de las
muchachas de servicio, ni de los jornaleros que esperaban la hora de subirse a
un tren, camino de la vendimia francesa o de una fábrica alemana, la pobreza
seguía siendo un destino familiar, la única herencia que muchos padres podían
legar a sus hijos. Y sin embargo, en ese patrimonio había algo más, una riqueza
que hemos perdido.
Hago
memoria y lo recuerdo todo, el frío, los mendigos, los silencios, el
nerviosismo de los adultos cuando se cruzaban por la acera con un policía, y
una vieja costumbre. Si se caía un trozo de pan al suelo, nos obligaban a
recogerlo y a darle un beso antes de devolverlo a la panera, tanta hambre
habían pasado en nuestras casas cuando murieron esas personas queridas de las
que nadie quería hablarnos. Pero, por más que me esfuerzo, no recuerdo la
tristeza.
La
rabia sí, y las mandíbulas apretadas, como talladas en piedra, de algunos
hombres, algunas mujeres que en una sola vida habían acumulado desgracias
suficientes como para hundirse seis veces, y que sin embargo seguían de pie.
Porque en España, hasta hace treinta años, los hijos heredaban la pobreza, pero
también la dignidad de sus padres, una manera de ser pobres sin dejar de ser
dignos, sin dejar de luchar por su futuro, sin darse nunca por vencidos. Ni
siquiera Franco, en los treinta y siete años de feroz dictadura que cosechó
aquella guerra maldita, logró evitar que sus enemigos prosperaran en
condiciones atroces, que se enamoraran, que tuvieran hijos, que fueran felices.
En la España de mi infancia, la felicidad era también una manera de resistir.
Después
nos dijeron que había que seguir olvidando. Que para construir la democracia
era imprescindible mirar hacia delante, hacer como que aquí nunca había pasado
nada. Y al olvidar lo malo, olvidamos también lo bueno. No parecía importante
porque de repente, éramos guapos, éramos modernos, estábamos de moda... ¿Para
qué recordar la guerra, el hambre, centenares de miles de muertos, tanta
miseria?
Así,
renegando de las mujeres sin abrigo, de las maletas de cartón y los besos en el
pan, perdimos los vínculos con nuestra propia tradición, las referencias que
ahora podrían ayudarnos a superar esta nueva pobreza que nos ha asaltado a
traición, desde el corazón de esa Europa que nos iba a hacer ricos y nos ha
arrebatado un tesoro que no puede comprarse con dinero. Así, los españoles de
hoy, más que arruinados, estamos perdidos, abismados en una confusión
paralizante e inerme, desorientados como un niño mimado al que le han quitado
sus juguetes y no sabe protestar, reclamar lo que era suyo, denunciar el robo,
detener a los ladrones.
Si
nuestros abuelos nos vieran, se morirían primero de risa, después de pena.
Porque para ellos esto no sería una crisis, sino un leve contratiempo. Pero los
españoles, que durante siglos supimos ser pobres con dignidad, nunca habíamos
sabido ser dóciles.
Nunca,
hasta ahora.
Almudena
Grandes. La escritora española ha publicado varios libros sobre la Guerra Civil
en España. Uno de ellos, "El corazón helado", ha sido traducido a varios
idiomas, incluido el inglés.
Almudena
Grandes. NYtimes.com. 30/11/13