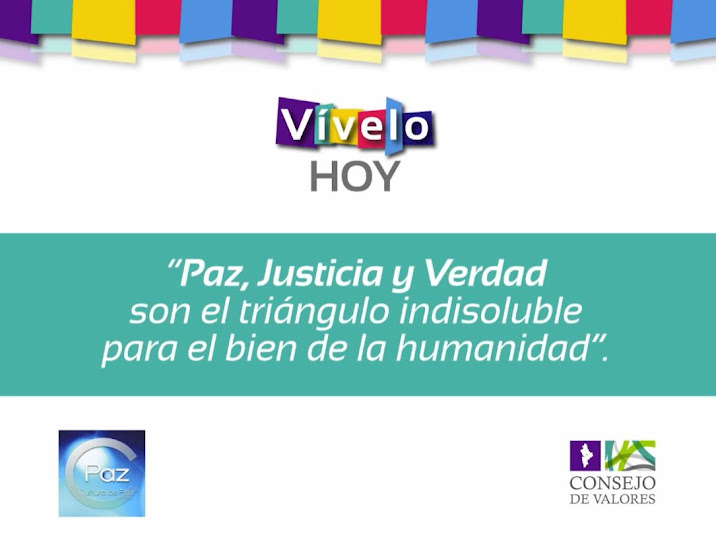Con la
libertad de expresión nos enfrentamos, desde una perspectiva lingüística, a la
unión conceptual de dos palabras que poseen grandes connotaciones
histórico-filosóficas. Constituye, además, uno de los derechos fundamentales
más controvertidos y difíciles de implantación a lo largo de la historia de la
humanidad y ha sido objeto de numerosas polémicas y debates. Por él se ha
luchado, sufrido y perseguido a todos aquellos que han asumido el valiente
compromiso de su defensa. Actualmente, su definitiva consolidación sigue sin
ser realidad en una gran parte nuestra civilización.
El concepto de
libertad ha sido planteado por distintos filósofos desde la antigüedad clásica
hasta nuestros días. La idea de lucha por la libertad de pensamiento ha sido
una constante a lo largo de la historia de la humanidad. Sin pretender ser
exhaustiva y a modo indicativo mencionaré, entre otros, algunos de los grandes
pensadores que reflexionaron sobre este tema.
La filosofía griega
profundizó a través de sus más destacados representantes en la lucha por la
libertad. Así, por ejemplo, Heráclito como filósofo del devenir, la concibió
como algo que estaba intrínsecamente relacionado con la ley del cambio que
dominaba el universo. Para Sócrates, la libertad de pensamiento y la libre
discusión eran elementos básicos e incluso fue acusado de intentar pervertir a
la juventud por sus enseñanzas en este sentido. Con Platón predomina la idea de
libertad como expresión de un fenómeno interno del individuo. Aristóteles
vinculó estrechamente esta idea con la
voluntad y el libre albedrío pero con respeto al orden natural y al orden
moral.
Siguiendo este paseo
por la historia de la filosofía, en el siglo V, san Agustín se planteó el
origen metafísico de la libertad. Ya en la Edad Media, santo Tomás consideró la
libertad como un poder radicado en la razón
que determinaba la capacidad de decidir.
El Renacimiento fue
el resurgir del humanismo y una nueva concepción del hombre y del mundo,
superadora de los viejos principios
medievales. El hombre se enfrentó a todo su entorno con una nueva perspectiva.
Grandes inventos, como la imprenta, permitieron hacer realidad la divulgación
del pensamiento en sus distintas manifestaciones.
La Edad Moderna
supuso el triunfo de valores como el progreso, la comunicación y la razón. Es
la época en la que se consolidó el Estado moderno con la consagración de la
dignidad del individuo como eje esencial del pensamiento filosófico político.
Es el momento en el que se plantean los derechos fundamentales con el rigor y la profundidad que el tema
requiere.
Descartes, uno de los
máximos exponentes del pensamiento de este período, no dudó sobre la idea de la
libertad, aunque manifestando una contradicción que vincula la libertad humana
a un cierto determinismo mediatizado por el entendimiento.
Es importante
mencionar a un gran pensador, representante del liberalismo moderno: John
Locke. A él se debe una de las grandes máximas del liberalismo representada por
la convicción de que la soberanía emana del pueblo y el reconocimiento de la
vida, la propiedad, la libertad y el derecho a la felicidad como derechos
innatos del hombre. El Estado justificaba su existencia al ser el único medio
de protección de los mismos.
En el siglo XVIII
aparecen dos grandes textos políticos que supusieron el punto de partida de la
libertad de expresión:
La Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano como un documento fundamental de la
revolución francesa aprobado el 26 de agosto de 1789. En él se recogen, sin
excepción, todos los derechos fundamentales, no solo de los ciudadanos
franceses sino de todos los hombres. Es la consagración de una nueva
legitimidad. En su artículo segundo, se enumeran los siguientes derechos
naturales: libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión.
Hay varios artículos
que mencionaban la libertad y concretamente la libertad de opinión, prensa y
conciencia que aparecían reflejados en los artículos 10 y 11.
En el artículo 10 se
disponía que: “Ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni
aun por sus ideas religiosas, siempre que al manifestarlas no se causen trastornos
del orden público establecido por la ley”. Idea que quedaba ampliada en el artículo 11 cuando explícitamente
disponía que: “Puesto que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones
es uno de los más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar,
escribir y publicar libremente, excepto cuando tenga que responder del abuso de
esta libertad en los casos determinados por la ley”.
En Estados Unidos, un documento de especial
trascendencia fue la Carta de los
Derechos (Bill of Rights) que entró en vigor en 1791. En ella se recogían una
serie de enmiendas a la Constitución americana.
Entre ellas, la
enmienda I, directamente relacionada con la libertad de expresión, de prensa,
religiosa, asamblea pacífica y de petición al gobierno, se expresa en los
siguientes términos:
“El Congreso no
aprobará ley alguna por la que adopte una religión oficial del Estado o prohíba
el libre ejercicio de la misma o que restrinja la libertad de expresión o de
prensa o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a pedir al gobierno
la reparación de agravios”.
Desde un punto de
vista histórico, en España, este derecho quedó reflejado en distintos tipos de
normas desde el siglo XIX. En primer término, la efímera Constitución de Bayona
de 1808 en su artículo 145 prescribió el establecimiento de la libertad de
imprenta para dos años después de que la Constitución estuviera totalmente
ejecutada. Posteriormente, la Constitución de Cádiz de 1812, claramente
influenciada por la Declaración francesa de 1789, lo plasmó en su artículo 371:
“Todos los españoles tienen libertad de escribir e imprimir y publicar sus
ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna
anterior a la publicación bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan
las leyes”. Más tarde, este derecho apareció relacionado en el Reglamento de
imprenta de 1834 y en las leyes de prensa de 1837, 1864 y 1868. El siguiente
planteamiento constitucional aparece en la constitución de 1869 que valoró
expresamente los derechos del ciudadano, enfatizando el de la libertad de
expresión. La Constitución de 1876 no aportó grandes novedades y la
Constitución de 1931, con el complemento de un decreto, implicó un claro apoyo
a la misma y constituyó, como garantías adicionales, la exigencia de un
mandamiento judicial para poder retirar ediciones de libros y periódicos; así
como, la imposibilidad de decretar la supresión de periódicos sin la existencia
de una sentencia firme.
Tras los períodos de
nuestra historia regidos por dictaduras en los que el ejercicio de este derecho
se vio afectado profundamente pasamos a la Constitución de 1978, en la que
quedó patente el interés por su protección en esta nueva etapa democrática.
Concretamente, en el artículo 20 se reconocen y protegen los derechos a
expresar pensamientos, ideas y opiniones con total libertad por cualquier medio
de divulgación; a la producción artística, literaria, científica y técnica; a
la libertad de cátedra; a comunicar o recibir información por cualquier medio
de difusión. Se elimina cualquier censura previa y se exige, como garantía de
legalidad, para poder secuestrar publicaciones o grabaciones una previa
resolución judicial. Todo este conjunto de libertades y garantías tiene un
límite: la ley y los derechos al honor, la intimidad, la propia imagen y la
protección de a juventud y la infancia.
Pero más allá de la clara percepción sobre la libertad
presente en los grandes pensadores y momentos históricos de la humanidad. La
“libertad de expresión” es un derecho reflejado en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de 1948 y en el
Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos de 1966, recogida en sus
respectivos art. 19.
A título de
ejemplo, el art. 19 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos se expresa en los siguientes términos: “Todo
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas, sin limitación de
fronteras por cualquier medio de expresión”.
La libertad de
expresión presenta una doble dimensión. Su ejercicio a nivel individual,
acrecienta la dignidad de la persona y
le permite acceder a información diversa básica, para formarse una opinión
objetiva sobre distintos temas. Nada hay más satisfactorio que el hecho de
tener la libertad de difundir nuestras percepciones e ideas sin miedo a ningún
tipo de represalia.
Una nación en la que
el derecho a la libertad de expresión es respetado sin fisuras es una nación
que progresa en todos los órdenes con
rapidez. El adecuado ejercicio de este derecho, se convierte en un mecanismo de
control ciudadano ante los abusos del poder. Lo que facilita que la clase
política conozca el descontento social que le permite, en primera instancia,
introducir los mecanismos de ajuste necesarios para restablecer el equilibrio y
la justicia.
Desafortunadamente,
en nuestro planeta hay muchos países en los que el libre ejercicio de este derecho no es más que una utopía
inalcanzable. Según los datos facilitados por Amnistía Internacional, en el año
2010 se produjeron ataques contra su ejercicio en, al menos, 89 países. El análisis realizado por continentes nos
lleva a situaciones de alarma real. En África, hay países en los que se prohíbe
el derecho de manifestación. En América, más de 400 periodistas han recibido
amenazas a su integridad en el año 2013. En Asia y Oceanía, muchos gobiernos
amparándose en el concepto de “seguridad nacional” ponen todo tipo de trabas al
libre ejercicio de la libertad de expresión. Hasta en Europa, cuna de la
defensa de este tipo de libertades, siguen existiendo países que expresan sus
reticencias de modo diverso ante el tema.
Gracias a la
globalización de los medios de comunicación, en general, y a las redes
sociales, en particular, hoy día se hace cada vez más complicado el
amordazamiento colectivo ante situaciones de injusticia y abuso. Es evidente,
que en cualquier régimen democrático la
defensa a ultranza de este derecho debe
ser una corresponsabilidad del Estado y sus ciudadanos. Este es el gran
privilegio de vivir en un país democrático, el permitir la coexistencia de
diversas realidades fomentando el respeto, la tolerancia y utilizando las
discrepancias como mecanismos de corrección de injusticias.
Parece una utopía,
pero muchas utopías a lo largo de la historia de la humanidad se han hecho
realidad y han permitido avances que hasta hace un siglo eran impensables. Para
hacer que esta libertad sea una realidad incontestable en todos los rincones
del planeta debemos contribuir cada uno de nosotros, a nivel personal y en
nuestro entorno próximo, a defender a ultranza este principio.
Beatriz Monerri
Molina. Roostergnn.com 22/09/2014