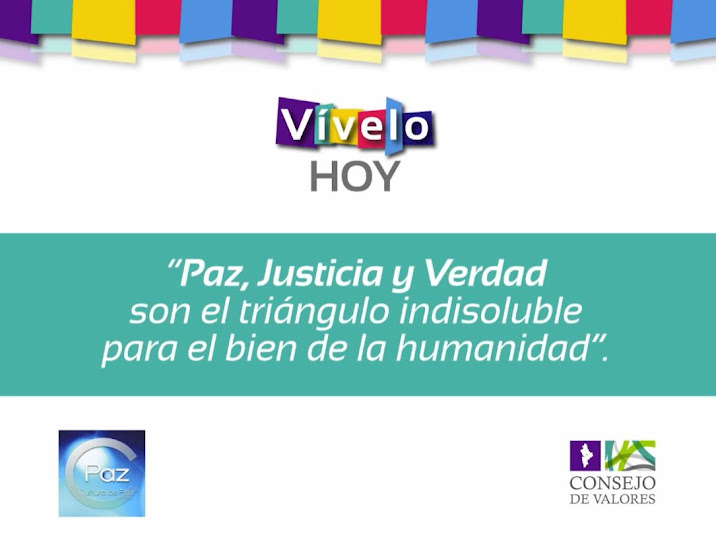México, Distrito Federal. El Estado nos adeuda demasiado, empezando por
su autocrítica. Con la introducción de algunas limitaciones, sobre todo las
revestidas de leyes –más aún aquellas que cobraron rango constitucional–, su
origen violento y la desigualdad orgánica que inaugura en la historia de la
humanidad desaparecen bajo un grueso burka retórico.
En el Encuentro Nacional sobre la Violencia, convocado por la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se vertieron
diversos testimonios, análisis y propuestas de paz en torno al tema. Con los
lectores de La Jornada comparto aspectos, no sin retoque y algún
añadido, de mi intervención en el acto.
En nuestra propia historia podemos encontrar evidencias de que el Estado
ha sido contrario a la libertad, la igualdad, la justicia y la convivencia
civilizada. Y que los avances de cada uno de estos valores en la práctica han
sido cesiones del mando original a quienes han logrado vencerlo en la lucha, en
el mercado o en la política. Nada ha cedido voluntariamente.
Los primeros estados que se constituyen en el valle de México son
producto de la victoria militar de unas tribus sobre otras. Los aztecas, la
última y a la vez tan repudiada por las ya establecidas en ese perímetro, como
la de mayor capacidad para la guerra, sigue el mismo camino. En el término de
un par de siglos pasa de la condición de tribu peregrina a la de Estado
imperial. Como tribu conoció una mayor horizontalidad social. Ni hay un señor
de señores ni hay tamemes; la máxima autoridad era la asamblea. Como Estado, y
más aún como Estado imperial, la horizontalidad declina y la sociedad se vuelve
piramidal. En su vértice reina el monarca rodeado de la familia real, los
sacerdotes, la nobleza, sus allegados, la servidumbre y por supuesto su
ejército; en la base se encuentra gran número de pobres e individuos sometidos
de diversas maneras a ese, que era el núcleo del Estado, cuyos privilegios
compartía con algunas pocas familias dedicadas a oficios libres
Los señores de la guerra serán, en principio, los dueños de vidas,
territorios y de todas las facultades que hoy identificamos en los poderes
públicos. Sus decisiones llegan a ser de tal dimensión que los sacerdotes no
dudan en declarar divino su origen.
¿Ocurrió distinto con la conquista –el dizque encuentro– por parte del
Estado imperial de España? No. A través de la guerra, Carlos V y los monarcas
que le siguieron despojan a los moradores originales de sus territorios, y su
voluntad (en forma de ordenanzas) se hace régimen. Para que éste se cumpla están
su burocracia y el ejército realista. La violencia, la esclavitud y los
suicidios, ayudados por las enfermedades provenientes de Europa diezman a la
población nativa en términos de genocidio.
El nuevo régimen despunta en la metrópoli con la guerra de liberación
que libra el pueblo español contra la invasión napoleónica. La desembocadura de
este movimiento es doble: en España, la Constitución de Cádiz (de breve
vigencia una vez que Fernando VII se entroniza y la deroga para restaurar la
monarquía absoluta); en sus colonias, los movimientos de independencia. El
nuestro pone al descubierto lo que es el Estado imperial: el monarca es el
principal propietario de las riquezas de las tierras conquistadas y en su cetro
absoluto se condensan los tres poderes clásicos gracias a su poder militar e
ideológico, aunque subrayadamente temporal por las riquezas acumuladas en manos
de la Iglesia católica. La teoría medieval de las dos espadas, la del rey y la
del papa, no alcanza a ver en el puñal de sus aliados (mercaderes, navieros,
mineros, hacendados y otros actores políticos emergentes) la disputa al gran
poder que ambos detentan.
Aztecas y españoles imperiales o nuevos mandantes del Estado que se va
conformando en el México independiente, todos vienen acompañados de acciones
guerreras y de violencia que afecta a la población civil, sobre todo a la de
menores recursos. El orden militar le ha sido inherente a los caudillos del
siglo XIX, a los seudomonarcas del siglo XX y a los que les han seguido en el
XXI.
Terminó su sexenio un político que quiso legitimarse en el poder
arrebatado a la mala con la militarización del país. A mayor uso de los cuerpos
armados para gestionar las necesidades de la sociedad, mayor regresión hacia el
Estado primitivo de la guerra como factor de mando; mayor rechazo, por ende, a
los métodos democráticos y al estado de derecho. Baste considerar el saldo de
víctimas (100 mil, en cifras leves) de la guerra contra el crimen armado –casi
todos jóvenes que no encontraron oportunidades de estudio y/o trabajo y fueron
fácil carne de cañón para bandas criminales o cuerpos de seguridad– y la
aprobación de leyes como la laboral, que afecta a la mayoría trabajadora. La
enseñanza en el ámbito militar es una: todo es órdenes, que no se discuten y
que se cumplen, casi sin excepción, por encima de la ley.
La seguridad y la paz no se construyen con medidas de emergencia. Pero
para quienes nos gobiernan parece ser ese el canon. La llamada Policía Regia
desaparece; en su lugar llegan 500 marinos. El Secretario de Seguridad de
Monterrey es un contralmirante de la Marina Armada de México y se habla de un
convenio para que esta corporación se mantenga en el municipio durante dos
administraciones.
Si ya descubrieron las costas de Monterrey, que al menos nos provean de salvavidas.
Abraham Nuncio. La Jornada.unam.mx. 05/12/12