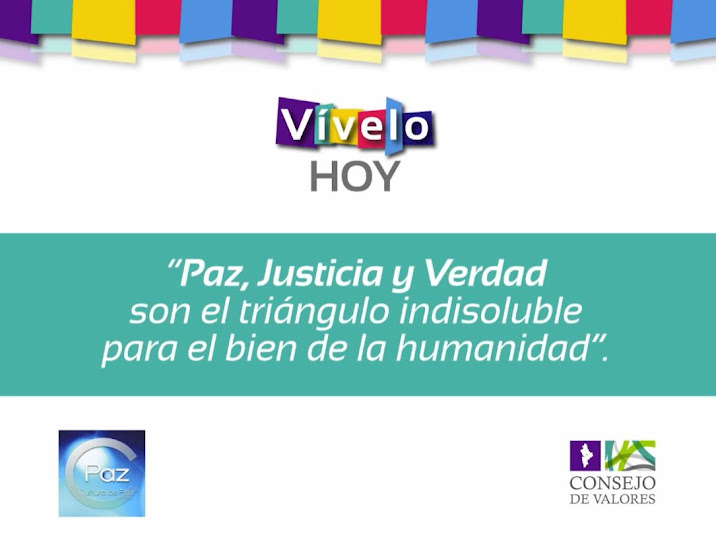El cese del
conflicto, que no es precisamente la paz, obliga a reconocer las consecuencias
de la violencia. Nunca la violencia es aséptica, genera victimas y constituye
victimarios. La paz se construye -entre otros varios elementos- asumiendo la
totalidad de las consecuencias y responsabilidades que produjo el conflicto, ya
que se trata de un hecho presente y no
un acontecimiento desligado de la acción de la generación presente. Cuando la
Carta de la Paz afirma, con toda la razón, que no somos responsables de lo
acontecido en el pasado, y específicamente con el pasado que no involucra a los
actores existentes, invita a una reconciliación con los hechos ocurridos, sin
negar los agravios, pero no convirtiéndolos en armas presentes contra hombre y
mujeres ajenos a dichos hechos. Pero cuando el conflicto es actual y se busca
la paz, no es posible negar el dolor de las víctimas y sus familiares, y la
responsabilidad de quienes ejercieron la violencia contra sus prójimos, sin
importar motivos políticos, sociales o ideológicos.
La guerra -llamémosla
por su nombre- no es un hecho adjunto a otros de una posible cotidianidad
regular, de una moralidad humanamente aceptable. Levinas lo afirma con lucidez
al indicar que “El estado de guerra suspende la moral; despoja a las
instituciones y obligaciones eternas de su eternidad y, por ·lo tanto, anula,
en lo provisorio, los imperativos incondicionales. Proyecta su sombra por
anticipado sobre los actos de los hombres. La guerra no se sitúa solamente como
la más grande entre las pruebas que vive la moral. La convierte en irrisoria”.
Por tanto, terminar con la guerra, en sí mismo, sin pretender construir la paz,
ya es un hecho titánico, no sólo en las crónicas de un pueblo, si no en la
substancialidad misma de los individuos y su ser social. Pero la paz demanda
mucho más que el cese de los disparos. La guerra, tal como indiqué al inicio,
constituye a unos en víctimas y otros en victimarios, los cuales en tanto
cuales, siguen referidos al hecho de la violencia y ameritan ser redimidos de
esa condición, si aspiramos a la paz.
La violencia “no
consiste tanto en herir y aniquilar como en interrumpir la continuidad de las
personas, en hacerles desempeñar papeles en los que ya no se encuentran, en
hacerles traicionar, no solo compromisos, si no su propia sustancia; en la
obligación de llevar a cabo actos que destruirán toda posibilidad de acto. Como
en la guerra moderna, en toda guerra las armas se vuelven contra quien las
detenta. Es imposible alejarse del orden que ella instaura.” Una victoria
militar o su enmascaramiento en conflicto político, es una prolongación de la
violencia misma y la imposibilidad de la paz. “La paz de los imperios salidos
de la guerra se funda en la guerra. No devuelve a los seres alienados su
identidad perdida. Para ello es necesario una relación original y originaria
con el ser.” El cese de la violencia, en su sentido más honesto, y no como
farsa, es un paso que ha de conmover todo el orden social y la vida de los
individuos, ya que debe redefinir a todos los involucrados y obliga a crear
nuevas estructuras para que la paz florezca.
¿Cómo cambian
victimas, victimarios y la sociedad camino de la paz?
Toda víctima, sin
importar si participó directamente en el conflicto o recibió su daño ajeno a la
participación, merece ser reconocido y en la medida de lo posible compensado
por el daño recibido. Y víctima es todo el que murió, fue herido, desplazado,
violado, aterrorizado, perseguido o económicamente dañado debido al conflicto.
No existen víctimas más destacadas que otras, y ni siquiera la acción del
Estado se legitima si dañó a otros. En torno a la víctima comienza la paz
verdadera, en el presente y hacia el pasado. Son las victimas y su efectiva
redención personal y social el mejor calibrador del desarrollo de la paz y la
extinción de todo efecto perverso de la guerra. Olvidarnos de las víctimas es
un acto de tanta violencia como la acción que les convirtió en tal y prolonga
la guerra, aunque no se escuchen los disparos.
Todo victimario, en
la medida de las posibilidades reales, debe ser identificado, invitado a pedir
perdón por el daño infligido y purgar la pena que el orden legal le impone.
Juicios justos y razonables son demandados en búsqueda de la paz. Muchos
conflictos fueron cerrados con impunidades que siguen gravitando sobre las
sociedades que lo padecieron, es una continuación de la violencia en el tiempo.
Lamentablemente quienes tienen más poder buscan en acuerdos de cese de la
violencia la impunidad como mecanismo de negociación. El victimario arrepentido
y penalizado por su ofensa es necesario para que la paz se siembre en la
sociedad.
La paz no es el cese
del conflicto, si no la construcción de un modelo social donde la solidaridad y
el reconocimiento de la igualdad existencial no genere más víctimas y
victimarios, pero esa paz no es posible construirla si no se reconoce adecuadamente
a quienes padecieron la violencia y quienes la ejercieron contra sus
semejantes. Es precisamente ese hecho de reconocimiento que invalida las
acciones violentas anteriores y extirpa su posible repetición en el tiempo.
Participando en ese proceso de reconocimiento la sociedad en su conjunto.
La paz por tanto es
un hecho democrático, que va más allá de los grupos y actores, incluso que el
Estado, en la violencia padecida. Organizado en grupos y expresándose de manera
directa, toda la sociedad debe validar los procesos del cese de la violencia y
marcar las pautas para la reconciliación. Si la violencia fue un hecho que
afectó a la sociedad, su cese debe ser socialmente validado y únicamente de esa
forma es posible poder construir la paz. Democracia y paz están
indisolublemente ligados, ya que la verdadera democracia es la experiencia de
la paz políticamente hablando. No es posible la paz si una auténtica
democracia.
La violencia es
expresión directa de la falta de democracia y el uso de la fuerza para imponer
proyectos políticos o ideológicos sin el consentimiento de la sociedad en su
conjunto. Procurar la paz es el reconocimiento que toda la sociedad es
depositaria de la voluntad para encauzar propuestas determinadas en el orden
político, social o económico, siempre reconociendo la dignidad de todo ser
humano. El legado histórico que arrastramos en la mayoría de nuestras
sociedades, donde la violencia de grupos o del Estado han impuesto su voluntad
es el síntoma inequívoco de la ausencia de la democracia y la negación de que
la sociedad es la única soberana. Por tanto la democracia es el camino de la
paz, desde el cese de la violencia, pasando por el reconocimiento de las
víctimas y victimarios, hasta la construcción de nuevas estructuras -así lo reconoce
la Carta de la Paz- que impidan el uso de la violencia como mecanismo de
control social.
La democracia no es
únicamente un hecho político, es además una estructura económica que garantice
la equidad para todos y un ordenamiento social que promueva la dignidad de toda
persona, sin importar sus condiciones particulares. Desde la auténtica
democracia se construye la paz como forma de vida plena para todos los
habitantes de una sociedad. No existe felicidad personal, sin la realización de
la democracia en el orden social.
Otro factor clave de
la paz es la educación, de extensión universal, para forjar en cada individuo
las capacidades que le permitan aportar a la sociedad y recibir el fruto de su
trabajo, y además cultivar la tolerancia y sentido de sociabilidad ciudadana,
lo que muchos autores llaman la “amistad ciudadana”. Es ese sentido amical
hacia todos sus semejantes lo que forjará nuevas generaciones dispuestas a
conservar y ampliar la democracia y participar activamente en la solución de
los conflictos que puedan surgir. Educar para la productividad y para la
ciudadanía son dos aspectos integrados en todo modelo educativo que realmente
busque construir la paz en cualquier sociedad.
Una apuesta por el diálogo
Por último quisiera
destacar un aspecto complementario a todo lo expuesto y es la capacitación para
el diálogo, que está en la base del modelo educativo propuesto y que debe
permear todo modelo democrático. Dialogar no es algo genético, es una
competencia que se enseña y se socializa en el proceso vital de toda persona.
Desde el hogar hasta el Estado, los procesos de diálogo deben ser los
mecanismos que medien las relaciones entre todos los seres humanos. Un diálogo
en que nos reconocemos iguales y con derecho a expresar nuestras ideas y propuestas,
a la vez que somos capaces de escuchar y entender las ideas y propuestas de los
otros. Diálogo que extirpa todo acto de violencia porque no se busca imponer,
si no proponer, no se procura obligar, si no convencer. Diálogo con el otro -y
sigo el derrotero de Levinas- porque no
hay posibilidad de fundar un nuevo orden que supere el orden de la guerra, si
no es en relación a la alteridad. De igual manera que la guerra surge para
aniquilar al otro en cuanto otro, la paz surge cuando nos abrimos al otro, en
su radical alteridad y contrario a Caín, nos convertimos en cuidadores del
otro, especialmente de aquellos más vulnerables en la sociedad.
David Álvarez. Decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) de Santo Domingo, en
República Dominicana