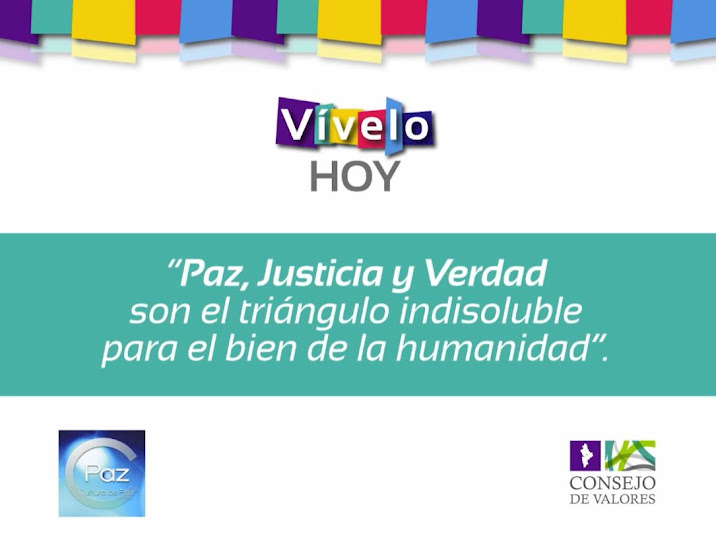Entrevistamos al
reconocido sociólogo y matemático Johan Galtung (Oslo, 1930), considerado el
padre de la investigación académica de la paz. Fundador de prestigiosas
organizaciones como el International Peace Research Oslo (PRIO) o el Journal of
Peace Research. Premio nobel de la paz alternativo en 1987. Mediador en más de
200 conflictos y autor de más de 160 libros y 1600 artículos académicos.
A él se deben conceptos
como el de paz positiva, paz negativa o violencia estructural, que conforman
los pilares fundacionales de los debates actuales en la materia. A sus 84 años
sigue trabajando en TRANSCEND, una red global por la paz, el desarrollo y el
medioambiente fundada junto con Fumiko Nishimura, su mujer, en 1993.
¿Existe una fórmula
“mágica” para conseguir la paz?
Para ello tengo una
fórmula matemática. Hacen falta cuatro cosas:
Paz = (Equidad x
Armonía o Empatía) / (Trauma x Conflicto)
Paz es igual a Equidad
multiplicada por Armonía o Empatía y dividida por Trauma por Conflicto.
Equidad como
cooperación en beneficio mutuo e igual. Armonía o Empatía es sentir la alegría
y también el duelo y sufrimiento del otro. Hay que entender cómo los otros ven
la situación. Por eso, en Afganistán había que hablar, además de con el
Departamento de Estado y el Pentágono, con los talibanes y Al-Qaeda. Traumas
derivados de la violencia. Por último, Conflicto, que no equivale a violencia.
Un conflicto es una incompatibilidad de objetivos. Yo quiero algo y tu quieres
algo y no vemos cómo podemos obtenerlo ambos. Con los traumas y conflictos hay
que hacer algo. En el caso de los traumas se llama conciliación. No digo
reconciliación porque no había necesariamente algo bueno antes. En los
conflictos se llama solución. Entonces debemos construir equidad, empatía,
conciliación y solución. Si se hace todo esto, se consigue la paz. El problema
es entender cómo hacerlo, y eso no se consigue en un fin de semana.
¿Cuál es la regla
principal en la Mediación?
El dogma principal de
TRANSCEND es que si quieres evitar la violencia hay que identificar el
conflicto subyacente y tratar de resolverlo. Para ser mediador lo primero es
hablar con todos, y hay que entender sobre todo lo que no están diciendo. Está
en lo axiomático, lo que para las partes parece evidente. Pero una parte
importante de la mediación es precisamente problematizar lo axiomático.
¿Cómo se pueden aportar
soluciones a los conflictos?
He mediado en 200
conflictos, treinta con éxito. Muchas veces el éxito es parcial, que algo
llegue a penetrar. Tener visiones es mi trabajo: visiones de solución. Las
visiones son una combinación entre realismo e idealismo, que no se pueden
materializar inmediatamente. Schopenhauer dijo que cuando uno tiene una
sugerencia nueva ocurren cuatro cosas: lo primero es silencio; luego la
sonrisa, ríen como locos; más tarde llega la sospecha: ¿pero qué quiere?; y por
último, el político dice: “siempre ha sido mi opinión que…”. A mí me pasa lo
mismo. Las visiones están en el aire, esperando a su portador. Es un poco
metafísico. Son como pájaros tratando de encontrar a alguien que las saque a la
luz. Cuando no tienes visiones hay dos opciones: “bombas” y “corrupción”. Poder
militar y poder económico. Estados Unidos piensa que con estos dos medios lo
puede arreglar todo. Por eso no puede desarrollar visiones basadas en las
palabras. En Afganistán no estaban interesados por una solución, sino por la
victoria. Sucede igual en España. Está inmerso en lo profundo de la cultura.
Cómo uno cree que la sociedad funciona: a través de la fuerza, del dinero o de
las palabras.
La democracia está
basada en las palabras. En democracia la visión es imprescindible. Los
portadores de visiones se llaman partidos políticos. Si lo hacen bien o mal ya
es otra cosa. Existen visiones de Españas diferentes, pero hay fuerzas muy
claras que están haciendo todo lo posible para impedir que se realicen estas
visiones diferentes. Algunas fuerzas que quieren mantener el statu quo se
llaman bancos. Y por eso el problema en el Congreso no es el nombre del
partido, sino del banco lo financia. Por eso vivimos una perversión de la
democracia debida al poder de los bancos.
¿Cuáles son los grandes
retos a los que se enfrenta el mundo hoy en día?
Dentro de mi lista de
los cinco problemas más graves del mundo hay dos que me preocupan
especialmente: uno es el terrorismo y el terrorismo de Estado. Las guerras
tradicionales están siendo sustituidas por este modelo. El terrorismo de Estado
mata a 99 personas por cada una que matan los terroristas. Es lo que Noruega y
España han hecho en Afganistán.
El segundo es el
conflicto entre nacionalismo y estatismo. Nación es un grupo cultural con
cuatro características: comparten más o menos el mismo idioma; tienen más o
menos la misma fe, religión o visión; tiene una historia en común, es decir, un
conjunto de mitos compartidos; y una geografía por la que sienten un vínculo de
pertenencia. Si hay más de una nación que tiene un sentimiento de pertenencia
sobre un mismo espacio geográfico, entonces tenemos un problema. Los poderes
coloniales han trazado líneas dividiendo naciones o haciendo paquetes con
naciones que se detestan.
¿En qué momento el
concepto actual de Estado se ha convertido en problemático?
Hasta ahora se aceptaba
la existencia de una nación dominante frente a otras que no dominan. Esto ya no
es aceptable. Va en contra de los derechos humanos. Cada nación quiere salir a
la luz y no estar a la sombra de una nación dominante. En el mundo hay 194
Estados miembros de Naciones Unidas. Solo veinte son Estados de una sola
nación. Los 174 restantes son multinacionales y de entre ellos solo cuatro han
resuelto este problema relativamente bien: Suiza, Bélgica, Malasia e India (con
la excepción de Assam). Entre ellos no está España.
¿Podría hablarme un
poco más del caso de España?
En el art. 1 de la
Constitución española se habla de Estado español. Es en art. 2 donde se
menciona “la nación española”. Los constituyentes crean una nación española que
no está en el artículo anterior, dando un salto de Estado a nación que, en mi
opinión, es muy infeliz. Y permítame que en este punto dé un salto a
Afganistán. Cuando hablo con los talibanes, tengo dos preguntas como mediador:
¿cuál es el Afganistán donde usted quiere vivir?; y ¿qué es lo peor que a su
juicio ha ocurrido en la historia de este país? En 1893 el Imperio británico
trazó una línea de 4000 km entre su imperio y Afganistán. Allí estaba el pueblo
pastún, que es la mayor nación sin Estado en el mundo. De un total de 50
millones, 30 quedaron en Pakistán (sucesor del Imperio británico), 12 en
Afganistán y el resto en la diáspora. La mayoría de los talibanes son pastunes,
por lo que para ellos éste es su mayor problema. El paralelismo en España con
vascos y catalanes es claro. Hay vascos y catalanes a ambos lados de la
frontera.
¿Cuál fue su propuesta
de solución para Afganistán?
Mi sugerencia es crear
una comunidad de Asia central con fronteras administrativas, pero totalmente
abiertas para que los pastunes puedan cruzar libremente. En el caso español esa
gran frontera abierta ya existe y se puede circular libremente sin ser
contrabandista. Pero hay que hacer algo más.
¿Qué es ese algo más?
En la Constitución hay
dos definiciones de España: "Comunidad de Naciones" (CDN) y
"Una, Grande y Libre" (UGL). Está muy claro que para el PP España es
UGL, pero la solución se llama federación: una CDN con tres detalles en
relación con el País Vasco.
Primero, una autonomía
avanzada que incluya el derecho de tener consulados en sitios clave en el
extranjero. Se trataría de reconocer al País Vasco en Francia y España como una
entidad política. Algo relativamente fácil de llevar a cabo en la Unión
Europea.
Un segundo punto pasa
por la conciliación del trauma de ETA y de la otra violencia. Hablo de
reconocer culpas pero sin castigo. Son necesarios estos actos y España lo hace
muy mal, de la misma manera que ha manejado mal la memoria respecto de la
guerra civil y el franquismo. Hay un aspecto de reflexión en todo acto de conciliación.
Preguntarse qué hemos hecho mal y cómo hubiéramos podido evitarlo; o qué no
hemos hecho, los actos de omisión. Franco realizó sus últimas matanzas de
manera pública, con orgullo, mientras que González lo ocultó todo. Ocultar
matanzas se llama democracia y hacerlo públicamente se llama dictadura. Son
palabras un poco duras, pero es así.
El tercer punto es
utilizar una comisión imparcial y paritaria como órgano de resolución de
conflictos entre Madrid y Vitoria. Podría ser el Tribunal Constitucional,
aunque no es nada fácil.
Este tercer punto que
plantea parece problemático. ¿No hay una alternativa?
Para mí, parece claro
que históricamente falta una cultura de soluciones en España. Parece que los
políticos españoles tienen más miedo a las soluciones que a ETA. Temen desvelar
su posición y acabar en el lado equivocado, el que no gana. Al anunciar tu
posición asumes el riesgo de perder, pero hay que verlo de otra manera, como
una contribución al debate. Volviendo a la pregunta, se puede avanzar con los
otros elementos sin necesidad de esperar a que cambie el TC si resulta
demasiado complicado. Otra alternativa es la fórmula Suiza. Su truco es no
tener un presidente con mucho poder. Su modelo es un comité de siete personas
con dos normas. Primero, tres hablan alemán, dos francés, uno italiano y uno
ladino. Segundo, dos son de izquierdas, tres de centro y dos de derechas. Este
equilibrio es el que hace que funcione. Esto es más dramático que un TC como
órgano de gestión de conflictos.
Pilar Eirene de
Prada. ElDiario.es. 04/05/2015