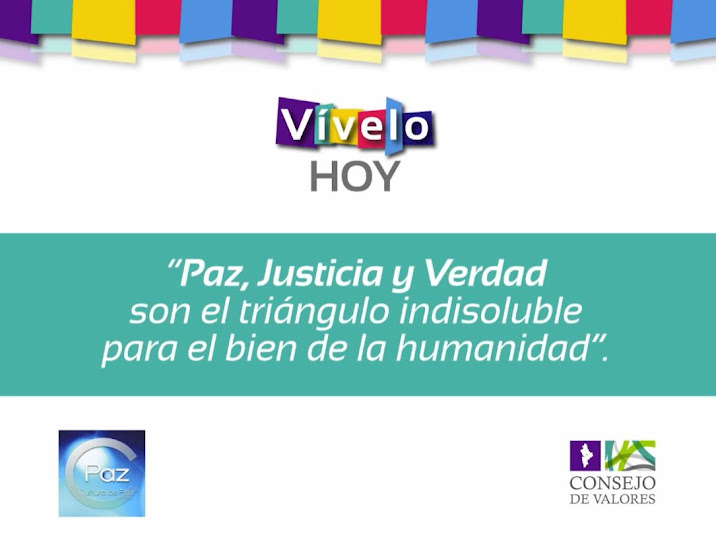En 1980, cuando la
crisis centroamericana estaba a punto de estallar en una conflagración casi apocalíptica
–con el asesinato del Arzobispo Oscar Romero en el Salvador; con el comienzo de
la guerra de los ‘Contras’ apoyado por el gobierno del Presidente Reagan en un
intento de derrocar la revolución Sandinista en Nicaragua; con el golpe de
Estado del General Efraín Ríos Montt en Guatemala y sus políticas
contra-insurgentes que años después la Comisión del Esclarecimiento Histórico
llamó “actas del genocidio”- la Asamblea General de las Naciones Unidas fundó
la Universidad para la Paz, con sede en San José, Costa Rica.
La fundación de una
universidad de paz en el momento de estallar las guerras centroamericanas fue
un acto de perspicacia. Reconoció, aún en plena Guerra Fría y en medio del
estallido de guerras ‘calientes’ en Centroamérica, que la salida de las crisis
no era por la vía militar sino mediante el diálogo y la reconciliación. Subrayó
que la construcción de la paz es una política de largo plazo íntimamente ligada
con la educación.
Al fundar una
universidad multinacional y pluri-cultural, con el apoyo de casi todas las
naciones del mundo, la Asamblea General de la ONU estaba declarando que no
existe una institución con más capacidad de liderar un proceso de paz y una
eventual construcción del post-conflicto, que la Universidad. Sin embargo, iba
a tomar una década o más de guerras en Nicaragua, El Salvador y Guatemala,
antes de que las propuestas de paz tomaran fuerza.
El presupuesto para la
guerra fue invertido en la Universidad…
La sede de la nueva
universidad tuvo un valor simbólicamente importante. Costa Rica fue el primer
país del mundo en desmantelar sus Fuerzas Armadas después de una guerra civil
en los años 40. Su nueva constitución de 1949 propuso que la protección territorial
se produce por las capacidades diplomáticas y que la seguridad no viene con la
fuerza de las armas sino con la fortaleza de las instituciones, la riqueza y
bienestar de la sociedad y la educación de sus ciudadanos. Después de abolirse
el ejército en su Constitución, el presupuesto anteriormente asignado a las
Fuerzas Armadas fue designado para la educación.
No fue un accidente que
el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, fuera quien liderara los procesos de
paz centroamericanos en los años ochentas y noventas. El primer gran avance fue
el ‘Acuerdo de Esquipulas II’ denominado “Procedimiento para establecer la paz
firme y duradera en Centroamérica” del 7 de agosto de 1987. ‘Esquipulas II’
estableció una Comisión Nacional de Reconciliación en cada uno de los países en
conflicto en la región y pidió la ayuda de las Naciones Unidas en la
terminación de los conflictos.
El Secretario General
de la ONU ofreció enviar algunos representantes especiales para facilitar los
diálogos nacionales y con los grupos armados, y ofreció la cooperación y
asistencia técnica y pedagógica de la Universidad para la Paz.
Las zonas de paz
Fue la Universidad para
la Paz la que introdujo el concepto de “zonas de paz” en la región, y en 1990,
los presidentes centroamericanos declararon el istmo como una región de Paz,
Libertad, Democracia y Desarrollo. Más aún, los presidentes designaron a la
Universidad para la Paz como una de las instituciones claves para liderar la
reconstrucción y post-conflicto después de la firma de acuerdos finales.
En 1994, dos años
después de la firma de los acuerdos en El Salvador, los cinco presidentes
pidieron a la Universidad para la Paz que desarrollara e implementara un
programa educativo que contribuyera a la construcción de una cultura de Paz y
Democracia en Centroamérica. Un programa piloto fue desarrollado en 15
comunidades que habían sido afectadas por las guerras civiles o por la
exclusión y la violencia.
En 1996, el año en que
se firmaron los acuerdos de paz en Guatemala, los presidentes pidieron a la
Universidad para la Paz desarrollar un ‘Modelo Integral de Educación para la
Paz’ para implementar en todos los países. ‘El Modelo Integral’ está basado en
la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y los documentos básicos
de los Derechos Humanos desarrollados posteriormente. Enfatiza no solamente en
los derechos de primera generación, -los cívicos y políticos- que contemplan el
derecho a la vida y la dignidad de la personas, sino que también hace énfasis
en los derechos económicos, sociales y culturales,-los llamados derechos de
segunda generación-. Dándole igual importancia, el modelo también integra la
idea de los derechos de la llamada tercera generación que incluyen el Derecho a
la Paz, el Derecho al Desarrollo, y el Derecho a un Medio Ambiente Saludable y
Sostenible. Al centro de la propuesta se encuentra una visión holística de paz,
que según el mismo modelo, es el resultado de una interacción armónica a varios
niveles: la integridad y la auto-realización de la persona, el diálogo y
relación entre la persona y la comunidad y, entre el individuo y la naturaleza.
El legado para Colombia
Con sus límites y
posibilidades, la Universidad para la Paz en Costa Rica ya tiene más de 30 años
ayudando a los países centroamericanos y a las regiones en conflicto y
post-conflicto en todo el mundo. Nadie duda que una de las claves para la
construcción de paz en una época de post-acuerdos en Colombia es la educación
para la paz.
Este año, el Presidente
Santos firmó un decreto que reglamenta la Ley 1732 de 2015 autorizando a todos
los colegios públicos y privados del país incluir de manera obligatoria una
Cátedra de La Paz dentro de su plan curricular. Es un buen comienzo pero la
pedagogía de la paz no puede reducirse a un curso más en el currículo. Entre
muchos otros asuntos, hay que pensar en cómo se va a integrar la nueva cátedra
dentro de la educación formal pero también dentro de la informal, ello con el
fin de alcanzar más sectores de la sociedad. ¿Cuál va a ser el contenido de
ésta educación? ¿Quién va a participar en su constante evaluación, seguimiento
y (re)formulación? ¿Cuál será el papel de las universidades colombianas en este
proceso?
UNIPAZ: la Universidad
de Paz en Barrancabermeja
Colombia tiene un gran
sistema de educación superior, tanto a nivel nacional como a nivel regional.
Sus mejores universidades compiten con las mejores en América Latina. Las
universidades en las regiones han sido un motor para el desarrollo de las
mismas –unos más eficaces que otros. Hay programas que han expandido el acceso
a estas universidades por parte de los estudiantes con menos recursos. Aquí
debemos mencionar una experiencia no suficientemente conocida en el país, la de
la Universidad de Paz en Barrancabermeja: UNIPAZ. Se fundó como resultado de
las marchas campesinas en el Magdalena Medio en los años ochentas, que
demandaron una institución de educación superior para formar profesionales que
pudieran liderar el desarrollo de la región y consolidar la idea de la paz, que
fue el centro de la política del gobierno nacional, durante el periodo
presidencial de Belisario Betancur.
Es una universidad
pública apoyada por la gobernación de Santander. El símbolo de esta Universidad
es la paloma de la paz, que recuerda todas las que fueron pintadas por las
calles de Bogotá y otras ciudades del país durante el proceso de paz liderado
por Betancur.
Veinte años después,
mientras las palomas de la paz han desaparecido de las calles en el resto del
país, éstas siguen en los muros de la estructura campestre de la UNIPAZ.
La universidad tiene un
record en formación de profesionales destacados en la región, desde ingenieros
que salen a trabajar con la industria petrolera, hasta trabajadores sociales y
veterinarios. Ahora, en medio de las discusiones en la región sobre el post-conflicto
y la paz, UNIPAZ está desarrollando un nuevo programa de ciencias políticas y
paz, que podría servir como base de una nueva carrera ofrecida por la
universidad, pero también como un programa transversal para enriquecer la
formación de todos los estudiantes, no solamente como profesionales para el
desarrollo de la región, sino también para que ayuden en la construcción y
consolidación de paz en ella.
Los estudios sobre la
violencia
En el ambiente
académico, Colombia se ha distinguido a nivel mundial por su innovación en el
estudio de la realidad conflictiva del país. Desde los años ochentas, ha
surgido en Colombia un campo de estudios sobre la violencia, practicado por
quienes han sido denominados los “violentólogos”, en un intento de entender la
larga historia de violencia que el país ha experimentado durante casi 70 años
continuos.
Se han desarrollado
bancos de datos de violaciones de derechos humanos con más cobertura y
precisión que casi cualquier otro país en guerra o con un conflicto armado
interno. Estos estudios y procesos sistemáticos de recolección de datos y
testimonios han hecho posible el informe reciente de la Comisión Histórica del
Conflicto y Sus Víctimas y también los trabajos del Centro de Memoria
Histórica, culminando en su libro relativamente reciente pero ya clásico,
‘Basta ya’.
Estos trabajos ya
existentes sobre la violencia van a ser un factor esencial para el trabajo de
la Comisión de Verdad que fue acordada hace poco y anunciada en un Comunicado
de la mesa de negociación en La Habana.
Las responsabilidades
de la Universidad…
Pero si Colombia fue
pionera en el estudio de la violencia, ya es el momento que la universidad
colombiana asuma el liderazgo en la construcción de paz en el país. Hay que
conocer de cerca los modelos pedagógicos internacionales como los que han sido
desarrollados en la Universidad para la Paz en Costa Rica y otros adelantados
en grandes centros académicos de resolución de conflicto en todo el mundo. Sin
embargo, la universidad colombiana tiene una oportunidad única de liderar el
proceso de construcción de la paz en el período post-acuerdo. Esto lo puede
hacer aprovechando su sabiduría construida en medio de la adversidad y la
complejidad del conflicto para la creación y fortalecimiento de pedagogías de
verdad y paz acordes con las condiciones y realidades específicas de las
regiones colombianas y de las necesidades nacionales.
Marc Chernick. Profesor y Director
del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown en
Washington D.C. Director del Programa Georgetown-Universidad de los Andes en
Resolución de Conflictos y Derechos Humanos, en Bogotá.
ElEspectador.com. 27/08/15