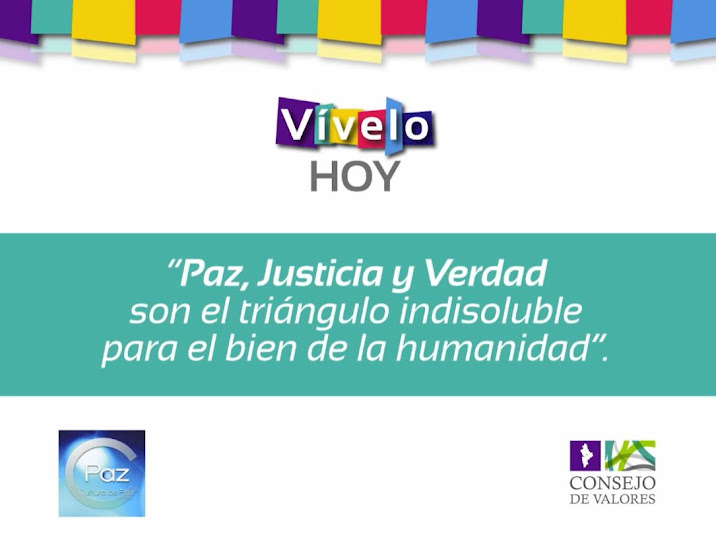Jefe del Estado
y del gobierno
Felipe Calderón
Hinojosa
Pena de muerte
abolicionista
para todos los delitos
Población
114,8 millones
Esperanza de
vida
77 años
Mortalidad
infantil (5 años)
16,8 por cada
1.000
Población adulta
alfabetizada
93,4 por ciento
Los cárteles de la droga y otras bandas delictivas,
actuando en ocasiones en colusión con la policía u otros funcionarios públicos,
mataron y secuestraron a miles de personas. Los migrantes irregulares que
atravesaban México por decenas de miles sufrieron abusos graves, tales como
secuestro, violación y homicidio, a manos de estas bandas. El gobierno no
adoptó medidas efectivas para prevenir o investigar las violaciones graves y
generalizadas de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas y la policía,
que incluyeron desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y
detenciones arbitrarias. El gobierno no dio respuestas sustantivas a las
peticiones de información de Amnistía Internacional acerca de las
investigaciones sobre estos casos. El sistema de justicia penal no hizo
justicia ni proporcionó seguridad. Los responsables de la mayoría de los
delitos, incluidos ataques contra periodistas, defensores y defensoras de los
derechos humanos y mujeres, no rindieron cuentas de sus actos. Se incumplieron
las normas sobre juicios justos. No se adoptaron medidas para garantizar
justicia a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos cometidas
durante la “guerra sucia” de México (1964-1982). Se introdujeron varias
reformas constitucionales progresistas en materia de derechos humanos.
Información general
El gobierno del presidente Calderón siguió
desplegando a 50.000 soldados y a un número creciente de infantes de marina
para combatir a los cárteles de la droga. Durante el año, éstos lucharon entre
sí y contra las fuerzas de seguridad por el control territorial en ciertos
estados, como Chihuahua, Nuevo León, Veracruz, Coahuila, Tamaulipas y Guerrero.
Más de 12.000 personas perdieron la vida en la violencia resultante. La gran
mayoría de estos homicidios nunca se investigaron. En abril, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó de que había aún 8.898
cadáveres sin identificar en las morgues del país y de que se había denunciado
la desaparición de 5.397 personas desde 2006. Más de 40 soldados y de 500
policías fueron asesinados en 2011.
Durante el año se recibió información según la cual
las bandas, el ejército y la policía habían matado a un número creciente de
personas no relacionadas con los cárteles. Cincuenta y dos personas perdieron
la vida en Monterrey cuando una banda delictiva incendió un casino con la
complicidad de algunos policías locales. En los estados de Tamaulipas y Durango
se descubrieron fosas clandestinas con más de 500 cadáveres no identificados.
Se pensaba que algunos pertenecían a migrantes centroamericanos, pero al
concluir el año se había determinado la identidad de menos de 50. La
preocupación que la violencia suscitaba entre la opinión pública, y la
insatisfacción por la respuesta del gobierno, desembocaron en la creación del
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que celebró protestas en muchas
partes del país para exigir que se pusiera fin a la violencia y a la impunidad.
El gobierno estadounidense entregó a México nuevos
fondos relacionados con la seguridad, así como otras transferencias en el marco
de la Iniciativa de Mérida, acuerdo trienal de cooperación y seguridad
regional. Aunque Estados Unidos retuvo temporalmente algunos fondos, y a pesar
de que el gobierno mexicano siguió incumpliendo ciertas condiciones de derechos
humanos, las transferencias se realizaron. Una fallida operación estadounidense
para seguir el rastro de las armas introducidas de contrabando en México puso
de relieve la inexistencia de mecanismos efectivos para impedir que las bandas
de delincuentes introdujeran armas en el país.
Policía y fuerzas de seguridad
El ejército y la marina
El gobierno hizo caso omiso de los informes generalizados
sobre violaciones graves de derechos humanos –tales como torturas,
desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la
fuerza– cometidas por el ejército y, de forma creciente, por personal de la
marina. Siguió afirmando que los abusos eran excepcionales y que sus autores
rendían cuentas de sus actos. Durante 2011 sólo hubo un caso en el que personal
militar compareció ante la justicia: los tribunales militares declararon
culpables a 14 soldados del homicidio, cometido en 2007, de dos mujeres y tres
menores de edad en un control de carretera en Leyva, estado de Sinaloa. El
gobierno no dio respuestas sustantivas a las peticiones de información de
Amnistía Internacional acerca de las investigaciones sobre estos casos.
El sistema de justicia militar seguía a cargo de
prácticamente todas las investigaciones sobre denuncias de abusos contra los
derechos humanos cometidos por militares y continuó rechazando sin una
investigación efectiva la mayoría de las denuncias, con lo que permitía que los
perpetradores eludieran la justicia. Esta situación empezó a cambiar en
diciembre cuando, por primera vez, un tribunal federal rechazó la jurisdicción
militar en un caso de derechos humanos. El sistema de justicia civil se negaba
sistemáticamente a realizar investigaciones básicas sobre presuntos abusos
antes de transferir los casos al sistema de justicia militar.
Se presentaron 1.695 denuncias de abusos cometidos
por el ejército y 495 de abusos cometidos por la marina ante la CNDH, que
formuló 25 recomendaciones sobre el ejército y 6 sobre la marina. Las
autoridades afirmaron que el número relativamente bajo de denuncias que daban
lugar a recomendaciones de la CNDH demostraba que la mayoría carecía de base,
pero al realizar esta afirmación no tenían en cuenta las limitaciones de muchas
de las investigaciones de la CNDH.
·
En junio, al
menos seis hombres fueron detenidos y sometidos a desaparición forzada en Nuevo
Laredo, estado de Tamaulipas. Pese a la existencia de pruebas fehacientes –como
los testimonios de testigos presenciales– de la responsabilidad de agentes de
la Secretaría de Marina, las autoridades navales sólo reconocieron que había
habido “contacto” con los hombres. La investigación emprendida por la
Procuraduría General de la República no determinó los hechos, pero pese a ello
pareció absolver de responsabilidad a la marina sin más investigaciones. Al
concluir el año seguía sin conocerse el paradero de los hombres. La familia de
uno de ellos se vio obligada a huir de la zona después de que su casa fuera
atacada en julio.
·
En mayo, la
policía municipal detuvo ilegalmente a Jethro Ramsés Sánchez Santana y a un
amigo suyo en Cuernavaca, estado de Morelos. Ambos fueron entregados primero a
la Policía Federal y después al ejército. Los soldados los torturaron y luego
pusieron en libertad al amigo, pero Jethro Sánchez se convirtió en víctima de
desaparición forzada. Su familia presentó una denuncia, pero las autoridades
militares negaron toda implicación en la desaparición forzada, incluso después
de que la policía declarase sobre la participación del ejército. Ante las
abrumadoras pruebas, el ejército detuvo a dos soldados en julio. Ese mismo mes
fue encontrado el cadáver de Jethro Sánchez. Al concluir el año, dos soldados
estaban detenidos y acusados formalmente de homicidio y al menos otros tres se
habían ocultado. El caso seguía en la jurisdicción militar.
Fuerzas policiales
Los avances en la reforma de las fuerzas de policía
federales, estatales y municipales fueron sumamente lentos. Había pruebas de
que algunos policías actuaban en colusión con organizaciones delictivas,
incluso en el homicidio de presuntos miembros de organizaciones rivales. Se
recibieron informes generalizados sobre uso excesivo de la fuerza, tortura,
detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, pero en su mayoría no se
investigaron de forma efectiva.
·
En diciembre, la
policía mató por disparos a dos manifestantes estudiantiles en Chilpancingo,
Guerrero, después de que, al parecer, policías federales y estatales abrieran
fuego contra los manifestantes con armas automáticas. Varios manifestantes
sufrieron malos tratos al ser detenidos por la Policía Federal y, según
informes, al menos uno fue torturado por la policía de investigación del estado
para implicarlo falsamente en los disparos. Al finalizar el año varios policías
estaban sometidos a investigación.
·
En abril, la
policía estatal detuvo a Jesús Francisco Balderrama en Mexicali, estado de Baja
California. Su familia pidió información sobre su paradero, pero las
autoridades negaron que hubiera sido detenido. Al finalizar el año seguía en
paradero desconocido.
·
En julio, unos
hombres fuertemente armados y con el rostro cubierto por pasamontañas –uno de
los cuales al menos llevaba aparentemente la insignia de la Policía Federal–,
detuvieron a ocho miembros de la familia Muñoz en Anáhuac, estado de Chihuahua.
Los familiares de los detenidos presentaron una denuncia, pero las autoridades
policiales negaron todo conocimiento de las detenciones. Al concluir el año,
seguía sin conocerse el paradero de los hombres y no se había identificado a
los responsables de su detención y desaparición.
Sistema de justicia penal e impunidad
Las reformas del sistema de justicia penal
avanzaron con suma lentitud. Había varios factores que contribuían a que las
sentencias condenatorias fueran poco fiables, como la detención arbitraria, la
tortura, la falsificación de pruebas, la ausencia del debido proceso, la
negación del acceso a una defensa efectiva y la inadecuada supervisión judicial
de las actuaciones. La detención preventiva sin cargos (conocida como arraigo)
durante 80 días siguió utilizándose de manera generalizada, lo que facilitaba
la tortura y otros malos tratos y socavaba las garantías procesales.
Tortura
Las medidas para prevenir, investigar y castigar la
tortura seguían siendo ineficaces, y en las actuaciones judiciales se seguían
aceptando declaraciones obtenidas mediante coacción.
·
En febrero, una
mujer fue detenida arbitrariamente en Ensenada, Baja California, y, según
informes, fue torturada por miembros del ejército en un cuartel militar de
Tijuana mientras era interrogada por un fiscal federal civil. La detenida fue
sometida a agresiones, semiasfixia, posturas en tensión y amenazas para
obligarla a firmar una confesión. Estuvo en detención preventiva (arraigo) 80
días antes de que se formularan cargos contra ella y se ordenara su detención
en espera de juicio. Las autoridades negaron inicialmente todo conocimiento de
su detención. Más tarde la acusación quedó sin base y la mujer fue puesta en
libertad sin cargos. Al concluir el año no había información sobre la
investigación iniciada en torno a su denuncia de torturas.
·
En septiembre,
un tribunal federal ordenó la celebración de un nuevo juicio parcial para
Israel Arzate Meléndez por su presunta implicación en la masacre de Villas de
Salvárcar, cometida en Ciudad Juárez en 2010 y en la que murieron 15 jóvenes.
La investigación llevada a cabo por la CNDH había concluido que Israel Arzate
había sido torturado por los militares para obligarlo a confesar. Sin embargo,
el tribunal revisor no concluyó que la jueza a cargo del caso había vulnerado
los derechos del procesado al no ordenar una investigación sobre las denuncias
de tortura o no excluir como prueba la confesión obtenida mediante tortura.
Condiciones de reclusión
Más de 200 reclusos murieron, principalmente por la
violencia de las bandas, en prisiones con problemas de hacinamiento e
inseguridad.
Migrantes irregulares
Decenas de miles de migrantes irregulares, en su
mayoría procedentes de Centroamérica, que se dirigían a Estados Unidos corrían
el riesgo de ser secuestrados, violados, reclutados por la fuerza o asesinados
por bandas delictivas, que actuaban a menudo en colusión con funcionarios
públicos. Los responsables casi nunca rendían cuentas de sus actos. En febrero,
la CNDH informó de que, en un periodo de seis meses, habían sido secuestrados
11.000 migrantes. Las medidas de los gobiernos federal y estatales para prevenir
y castigar los abusos y garantizar el acceso a la justicia siguieron siendo
inadecuadas. Se conocieron más casos de malos tratos a manos de funcionarios de
inmigración y de colusión con bandas delictivas, pese a las medidas para acabar
con los funcionarios corruptos. Las autoridades no recabaron datos suficientes
sobre los abusos para facilitar las investigaciones que llevaban a cabo los
familiares de los migrantes desaparecidos. Las familias de migrantes
centroamericanos desaparecidos realizaron marchas en todo el país para exigir
que se adoptasen medidas destinadas a localizar a sus familiares y para poner
de relieve la suerte que habían corrido muchos migrantes.
Se aprobaron leyes sobre refugiados y migración
para mejorar la protección legal de los derechos de las personas migrantes y
refugiadas. Sin embargo, los reglamentos necesarios para garantizar su
aplicación efectiva se redactaron sin consultas adecuadas y seguían pendientes
al finalizar el año.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos
que trabajaban en la red de refugios que proporcionaban asistencia humanitaria
a los migrantes fueron objeto de amenazas e intimidación.
·
Al concluir 2011
seguían sin identificarse al menos 14 cadáveres de 72 migrantes irregulares
asesinados en San Fernando, estado de Tamaulipas, en 2010. En abril se
descubrieron otros 193 cadáveres en el municipio; al finalizar el año se habían
identificado menos de 30. Los familiares expresaron preocupación por el hecho
de que los métodos inadecuados para recabar y preservar pruebas estaban
dificultando las identificaciones. En agosto, las autoridades anunciaron la
detención y el enjuiciamiento de más de 80 sospechosos –16 de ellos policías–
vinculados al cártel de Los Zetas que actuaban en San Fernando; algunos eran sospechosos
de estar implicados en los homicidios de migrantes.
Libertad de expresión: periodistas
Según la CNDH, al menos nueve periodistas murieron
violentamente y decenas más sufrieron ataques e intimidación. La impunidad
siguió siendo la norma en la mayoría de estos crímenes, pese a la existencia de
una fiscalía federal especial para los delitos contra periodistas. Continuaron
debatiéndose las reformas para que los delitos contra periodistas se
tipificaran como delitos federales y para mejorar las investigaciones.
Como consecuencia de los ataques y la intimidación
contra periodistas, la información publicada en la prensa local sobre la
delincuencia y la seguridad pública era escasa o prácticamente inexistente en
algunas regiones de elevada criminalidad. Las redes sociales desempeñaron un
papel cada vez más destacado al facilitar información sobre amenazas contra la
seguridad de las comunidades locales. Las bandas de delincuentes mataron al
menos a tres blogueros y amenazaron a otros por publicar información que
denunciaba sus actividades delictivas.
En Veracruz, las autoridades estatales detuvieron
durante un mes a dos usuarios de Twitter y aprobaron leyes que penalizaban la
distribución –por cualquier medio– de información falsa que perturbase el orden
público. La CNDH presentó un recurso de constitucionalidad contra los cambios
de la ley alegando que violaban el derecho a la libertad de expresión.
·
En junio, unos
hombres armados no identificados mataron a Miguel Ángel López Velasco, a su
esposa y a su hijo en su casa de Veracruz. El conocido periodista, que
informaba sobre la delincuencia y la corrupción política, había recibido
amenazas de muerte con anterioridad. Al finalizar el año proseguía la
investigación sobre los homicidios.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Más de 20 defensores y defensoras de los derechos
humanos fueron objeto de amenazas o ataques en 2011. Las investigaciones
oficiales no habían identificado a los autores al concluir el año. La provisión
de protección a defensores y defensoras era a menudo lenta, burocrática e
inadecuada. En julio, el presidente firmó un decreto que establecía un
mecanismo de protección, pero al finalizar el año no había datos que indicasen
que el mecanismo estuviera activo o hubiera mejorado la protección de los
periodistas o de los defensores de derechos humanos. Al concluir el año se
debatía un proyecto de ley para reforzar el mecanismo.
El compromiso del gobierno de respetar la labor de
defensores y defensoras quedó en entredicho en julio, cuando el almirante
secretario de Marina atacó públicamente el trabajo de las organizaciones de
derechos humanos que documentaban abusos cometidos por las fuerzas armadas.
·
José Ramón
Aniceto y Pascual Agustín Cruz continuaban cumpliendo sendas penas de seis años
de prisión impuestas en julio de 2010. Ambos activistas de la comunidad
indígena nahua fueron declarados culpables sobre la base de cargos penales
falsos como represalia por sus esfuerzos para obtener un acceso equitativo al
agua para su comunidad en Atla, estado de Puebla.
Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales
En julio entraron en vigor las reformas
constitucionales que obligaban a las autoridades de todos los niveles a promover,
respetar, proteger y garantizar las normas internacionales de derechos humanos
que tuvieran categoría de constitucionales. Además, las reformas establecían
que no se podían suspender ciertos derechos fundamentales durante los estados
de emergencia, reconocían por ley varios derechos sociales y económicos, como
el derecho a la alimentación y al agua no contaminada, y reforzaban las
facultades de la CNDH.
En agosto, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación resolvió que el Estado debía cumplir las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos sobre México, incluida la que ordenaba que
los militares implicados en violaciones de derechos humanos fueran investigados
y juzgados por tribunales civiles y que se reformase a tal efecto el Código de
Justicia Militar. Al concluir el año, los cuatro casos de abusos cometidos por
militares sobre los que la Corte Interamericana había dictado sentencia habían
sido transferidos a la jurisdicción civil. Sin embargo, el cumplimiento de
otros elementos clave de las sentencias de la Corte Interamericana seguía
siendo muy limitado, y se continuó aplicando la jurisdicción militar en otros
casos de derechos humanos.
Violencia contra mujeres y niñas
La violencia contra las mujeres siguió siendo
generalizada. Se denunció un gran número de homicidios de mujeres en muchos
estados y los responsables siguieron eludiendo la justicia en la mayor parte de
los casos. La legislación que mejoraba el acceso a la justicia y la seguridad
para las mujeres en situación de riesgo siguió siendo inefectiva en muchas
zonas.
·
Más de 320
mujeres fueron asesinadas en Ciudad Juárez. Los responsables del asesinato, en
diciembre de 2010, de la defensora de los derechos humanos Marisela Escobedo no
rindieron cuentas de sus actos. En diciembre, Norma Andrade, de Nuestras Hijas
de Regreso a Casa, fue tiroteada y resultó gravemente herida frente a su casa.
Ella y otras personas de la organización recibieron amenazas de muerte durante
el año y se vieron obligadas a huir de la ciudad para salvaguardar su
seguridad.
·
En octubre,
Margarita González Carpio sufrió una agresión grave a manos de su ex pareja, un
alto cargo de la Policía Federal de la ciudad de Querétaro. Inicialmente, las
autoridades federales y estatales se negaron a adoptar medidas para protegerla
o investigar las denuncias de agresión. Al concluir el año Margarita González
seguía oculta y no se disponía de información sobre los avances de la investigación.
Derechos sexuales y reproductivos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó
por un pequeño margen de votos una acción de inconstitucionalidad para anular
los cambios en las Constituciones de los estados de Baja California y San Luis
Potosí, que establecían el derecho a la vida desde el momento de la concepción.
Siete de los 11 jueces de la Suprema Corte alegaron que los cambios eran
inconstitucionales y limitaban los derechos reproductivos de las mujeres. Sin
embargo, esta mayoría era insuficiente para anular los cambios, lo que hacía
temer que las mujeres pudieran encontrarse con obstáculos adicionales a la hora
de acceder a servicios de aborto en los 17 estados que habían adoptado
disposiciones similares.
Derechos de los pueblos indígenas
Los pueblos indígenas siguieron sufriendo
discriminación y desigualdad sistémicas en relación con el derecho a la tierra,
la vivienda, el agua, la salud y la educación. Continuaron realizándose
proyectos económicos y de desarrollo en tierras indígenas sin el consentimiento
libre, previo e informado de las comunidades afectadas. El proyecto de ley para
regular las consultas con las comunidades indígenas seguía paralizado.
·
Los miembros de
la comunidad indígena wixárika protestaron contra la concesión minera otorgada
a una empresa canadiense para explotar los depósitos de plata de la Reserva
Ecológica y Cultural Wirikuta de Real de Catorce, en el estado de San Luis
Potosí, sin consultar a las comunidades afectadas ni obtener su consentimiento.
·
En diciembre, la
sequía que afectó al estado de Chihuahua incrementó los niveles de desnutrición
severa entre las comunidades indígenas tarahumaras, a lo que contribuyó la
desatención de sus derechos humanos y la marginación que venían sufriendo
durante muchos años.
Escrutinio internacional
Visitaron el país varios mecanismos regionales e
internacionales de derechos humanos, como el relator especial de la ONU sobre
la libertad de expresión y el relator especial de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) para la libertad de expresión, el Grupo de Trabajo de
la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el relator especial de
la OEA sobre trabajadores migratorios y sus familiares. En abril, el Comité de
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus
Familiares, de la ONU, estudió el informe de México y su cumplimiento de la
Convención. En julio visitó México la alta comisionada de la ONU para los
derechos humanos.
Del sitio de Amnistía Internacional.org.es