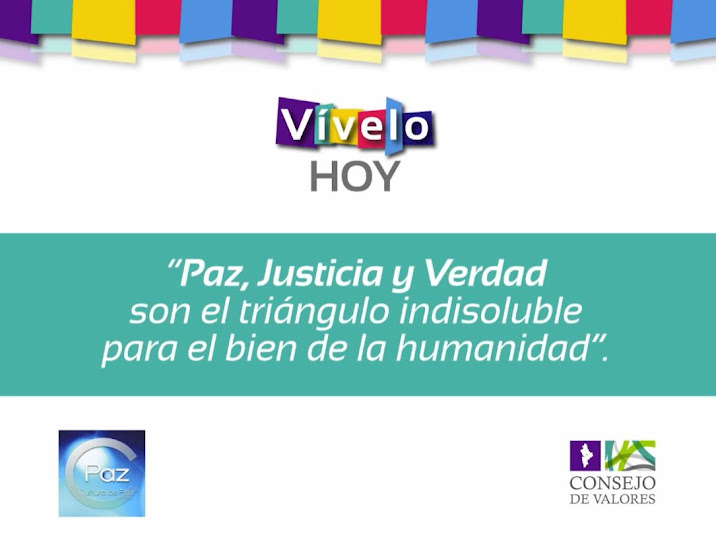Desde 2002 se han creado en el país más de 20 escuelas para la
superación del conflicto. ¿Cómo funcionan? Los mejores rectores del mundo
visitaron Colombia y se sorprendieron al conocerlo.
Bogotá. Colombia. “Creemos que no sólo los países con más dinero tienen
respuestas sobre hacia dónde debe ir la educación. En Colombia existen
iniciativas dignas de admirar y replicar: este país es muestra de la
recursividad con la que las naciones en vía de desarrollo afrontan sus
dificultades”, dice Margarita O’Byrne Curtis, rectora de la Deerfield Academy,
uno de los colegios más prestigiosos de los Estados Unidos.
Curtis es también la coordinadora del seminario internacional Global
Connections, que hace unos días reunió a 30 de los mejores rectores del mundo
en Colombia. Cada año los educadores se citan en un lugar del mundo distinto
para conocer propuestas educativas locales exitosas.
Esta vez el eje de la reflexión fueron las escuelas de paz. Laboratorios
que desde 2002 se han creado en distintos lugares del país con el fin de
preparar el terreno para cuando el conflicto armado termine.
¿Pero cómo funcionan estas escuelas? ¿Por qué para muchos colombianos
son invisibles?
“Lo que ha pasado en el campo, tanto la guerra como las iniciativas de
paz, ha sido muy invisibilizado en las urbes”, dice Marco Fidel Vargas,
investigador y educador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep)
y de la Red de Programas Regionales de Desarrollo y Paz (Prodepaz), antes de
pararse al frente de rectores de Nueva Zelanda, India, Sudáfrica y Canadá para
explicarles cómo nació la primera de estas iniciativas hace 12 años: el
Laboratorio de Paz del Magdalena Medio.
Vargas, uno de los educadores que mejor conocen de qué manera la guerra
ha roto los tejidos sociales, les contó cómo la posición estratégica de esa
región y su riqueza ambiental y cultural la convirtieron en un lugar propicio
para que durante años todos los actores armados del conflicto quisieran hacerse
al control de ese territorio.
“El informe de Memoria Histórica nos acaba de entregar un panorama: la
guerra en Colombia ha dejado 200.000 muertos, de los cuales 180.000 son
civiles. Cuando comenzamos a pensar estrategias para caminar hacia la paz, la
educación era un tema relegado. Luego comprendimos que sólo si les enseñamos a
quienes padecieron el conflicto —y a sus hijos— que la paz surge de la
reconciliación y la convivencia, podemos preparar un terreno para cuando el
conflicto termine”.
Durante los últimos 10 años se han abierto en el país más de 20 espacios
de formación, donde niños, jóvenes, adultos y ancianos intentan recuperar la
confianza, reconstruir el tejido social y hallar vías alternativas para la paz,
en medio del conflicto. Acompañadas por profesionales, las comunidades proponen
y conforman espacios de encuentro para elaborar duelos, reconstruir el tejido
social e idear estrategias para el mejoramiento de sus condiciones
socioeconómicas y culturales.
El objetivo de estos procesos es empoderar a los pobladores para
construir futuros actores sociales y políticos capaces de hacer valer sus
derechos y para que se conviertan en sujetos participativos, explica Vargas.
Pero el académico está convencido de que existen dos grandes problemas
de la sociedad colombiana actual que van en contravía de la anhelada
reconciliación: la cultura de la exclusión y el amor desbordado por el dinero.
“Poderosos líderes políticos, enmarcados en los valores de tradición, continúan
motivando el odio por las diferencias. Si no respetamos al otro por ser pobre,
o por negro, o por indígena, o simplemente por pensar diferente, será muy
difícil construir país”.
“Garantizar la educación no es sólo garantizar que todos los niños estén
matriculados en colegios. Éste no es un país común. En el campo se ha vivido la
cultura de la guerra y Colombia necesita abonar un terreno para la paz formando
ciudadanos capaces de reconciliarse, respetar la diferencia, dialogar,
construir en comunidad. La paz no va a llegar después de la firma de un
acuerdo; vendrán años difíciles y para afrontarlos necesitaremos un ejército de
gestores de paz. La pregunta es si en el modelo educativo actual que hay en el
país se está contemplando la formación de estos ciudadanos. Yo creo que falta
mucho”.
Angélica María Cuevas G. El Espectador.com. 31/07/13