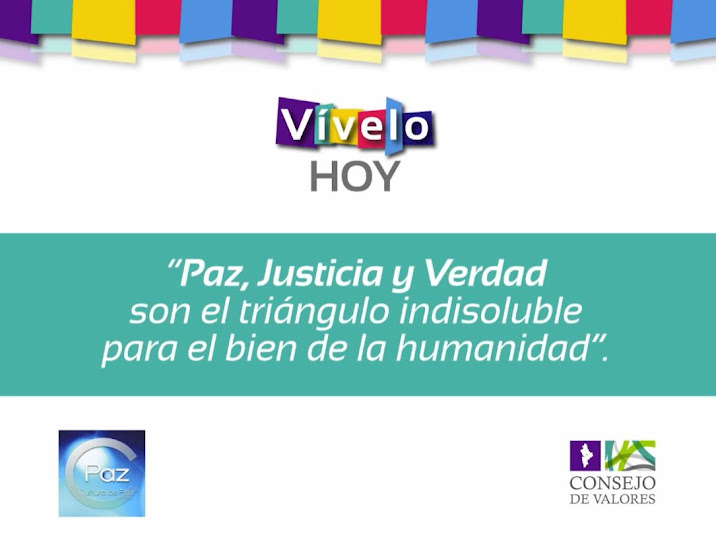México: Lecciones de un sexenio perdido
El
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha heredado una catastrófica
situación de derechos humanos que combina violencia extrema por parte de la
delincuencia organizada, abusos generalizados por militares, policías y agentes
del ministerio público, y una impunidad casi absoluta para todos ellos.
Su
antecesor, el presidente Enrique Peña Nieto, intentó en un primer momento
ignorar estos problemas. Pero las atrocidades que aún ocurren en el país
generaron indignación pública y lo obligaron a apoyar reformas que podrían
ayudar a detener los abusos, si alguna vez son implementadas adecuadamente.
Los
artículos de esta serie analizan la situación de derechos humanos durante la
presidencia de Peña Nieto: cuáles fueron sus fracasos, en qué aspectos se
consiguieron avances limitados y qué debería hacer el actual gobierno para
contener la violencia y fortalecer el Estado de derecho en México.
México: Desaparición forzada, delito
permanente
Como
abogados especializados en derechos humanos, generalmente no hacemos ránkings
sobre los abusos que documentamos. Sin embargo, después de haber entrevistado a
familiares de incontables víctimas a lo largo de los años, estoy convencido de
que no hay crimen más cruel que la “desaparición” de un ser humano.
En 2003,
durante uno de mis primeros viajes de investigación a México, entrevisté a
mujeres en el estado de Guerrero que habían perdido a familiares en los setentas,
durante la “guerra sucia”. Se presumía que sus familiares estaban entre los
cientos de personas que los militares ejecutaron y arrojaron al mar. Sin
embargo, las familias no tenían certeza de que hubiera sido así, y era por esta
incertidumbre que lloraban desconsoladamente al contar sobre la pérdida de sus
seres queridos, como si hubiera ocurrido ayer y no hace varias décadas.
Para muchos
familiares de desaparecidos, tal vez la mayoría, la pérdida del ser querido se
sigue viviendo como algo reciente, aun cuando lo lógico sería suponer que, muy
probablemente, la persona esté muerta hace tiempo. Mientras exista
incertidumbre, habrá esperanza. Mientras haya esperanza, seguirán atrapadas en
una tortuosa indefinición, sin poder hacer el duelo ni seguir adelante con sus
vidas. Para los padres en particular, renunciar a la esperanza se siente como
una traición, como si estuvieran matando a su propio hijo.
Cuando
presentamos nuestro informe sobre los casos de la “guerra sucia” al presidente
Vicente Fox durante una reunión privada en Los Pinos en 2003, le dimos dos
motivos por los cuales México debía investigar y juzgar estas atrocidades. Uno
era la obligación del Gobierno ante estas familias. El otro era la obligación
de impedir que estos delitos volvieran a ocurrir. La justicia por abusos
cometidos en el pasado puede ser uno de los medios disuasorios más eficaces
para que estos hechos no se repitan en el futuro, le dijimos.
Sin
embargo, no hicimos tanto énfasis en el segundo punto. Al fin y al cabo, en ese
momento, ninguno de nosotros creyó que el problema de las desapariciones
volvería a manifestarse en México. Evidentemente estábamos muy equivocados.
Ocho años
más tarde, en noviembre de 2011, de regreso en Los Pinos presentamos un informe
sobre desapariciones y otros abusos en México. Estos se habían cometido durante
el mandato del presidente con quien íbamos a reunirnos, Felipe Calderón. Desde
el inicio de su “guerra contra las drogas” en 2006, soldados y policías
mexicanos habían cometido atrocidades generalizadas como torturas, ejecuciones
extrajudiciales y desapariciones forzadas. Estas últimas hacían parte de un
rebrote más generalizado de las desapariciones —muchas perpetradas por la
delincuencia organizada— que recién empezaba a recibir atención nacional, a medida
que cada vez más familias contaban lo ocurrido y rogaban a las autoridades que
las ayudaran a encontrar a sus seres queridos.
Calderón
arrancó la reunión desestimando a priori nuestra conclusión que México
atravesaba una crisis de derechos humanos. Mientras resumíamos nuestros
hallazgos, él interrumpía con preguntas, en un tono escéptico y defensivo. Nos
desafió a que le presentáramos al menos uno de los “supuestos” casos, y nuestro
investigador lo hizo: Jehú Abraham Sepúlveda Garza, detenido por agentes de la
policía de tránsito en San Pedro Garza García, Nuevo León, en noviembre de
2010, supuestamente por conducir sin registro, entregado a la policía
ministerial y trasladado luego a la Marina, para no ser visto nunca más. “No
puede ser”, dijo el presidente. De inmediato le mostramos las pruebas, que
incluían declaraciones de la Policía y la Marina que confirmaban que Sepúlveda había
estado bajo su custodia. Pidió más ejemplos.
Nos habían
advertido que la audiencia duraría menos de 30 minutos, pero ya había
transcurrido más de una hora y seguíamos analizando casos, mientras Calderón
seguía haciendo preguntas. Su tono había cambiado. Se le notaba preocupado. La
reunión terminó casi dos horas más tarde, con una invitación (que rechazamos) a
exponer ante su consejo de seguridad nacional.
Dos semanas
después, en una ceremonia conmemorativa del Día Internacional de los Derechos
Humanos, que se televisó a todo el país, Calderón anunció que adoptaría varias
de las medidas que le habíamos recomendado. Una de ellas consistía en crear una
base de datos nacional exhaustiva sobre personas no localizadas para facilitar
la determinación de su paradero. Durante 2012, la Procuraduría General de la
Repúbica (PGR) encabezó esta iniciativa, y reunió información de procuradurías
estatales y otras entidades gubernamentales.
Sin
embargo, el gobierno no hizo pública esta información. En lugar de eso, durante
las últimas semanas del sexenio de Calderón, funcionarios que temían que esta
información nunca se diera a conocer filtraron los datos al Washington Post.
Dos días antes de la ceremonia de investidura de Enrique Peña Nieto, el Post
publicó un artículo que reveló la estadística más chocante de esta base de
datos secreta: más de 25 mil personas habrían desaparecido durante la
presidencia de Calderón.
Cuando
asumió Peña Nieto, era evidente para todos — gracias a la filtración de los
datos y las iniciativas de familiares de víctimas y ONGs locales— que el
problema de las desapariciones había regresado con mucha fuerza. Dos meses
después, en febrero de 2013, divulgamos un informe en el que intentamos mostrar
la verdadera magnitud del problema. Con el apoyo de organizaciones de derechos
humanos locales, habíamos documentado casi 250 desapariciones ocurridas durante
la presidencia de Calderón, incluidas 149 en las que hallamos pruebas
contundentes de que hubo participación de agentes gubernamentales en el delito.
También encontramos pruebas que indicaban que miembros de las fuerzas de
seguridad habían perpetrado algunas de estas desapariciones forzadas de manera
planificada y concertada.
Peña Nieto
no estuvo dispuesto a reunirse con nosotros. Por lo tanto, le presentamos el
informe a su Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien nos
aseguró que haría más que sus antecesores para abordar la crisis.
Inmediatamente después de la reunión, en una conferencia de prensa improvisada
en la calle, su subsecretaria para Derechos Humanos anunció que el Gobierno
revisaría y actualizaría la base de datos sobre desaparecidos, tal como lo
habíamos recomendado, y haría pública la información.
Nuestra
siguiente cita fue con el Procurador General de la República, Jesús Murillo
Karam. Analizamos con él nuestras conclusiones con respecto a la inacción de
las autoridades mexicanas previas —en particular la PGR— en la investigación de
casos sobre desapariciones. Describimos los errores y las omisiones aberrantes
que habíamos detectado en casi todos los casos examinados. Por ejemplo, los
fiscales no habían entrevistado a familiares de las víctimas, testigos o
posibles implicados, revisado el lugar de los hechos, localizado los teléfonos
celulares de las víctimas o examinado sus cuentas bancarias.
El
procurador respondió con un ofrecimiento: si Human Rights Watch compartía las
evidencias que sustentaban nuestro informe, él asignaría un equipo de fiscales
para que trabajara en la investigación de algunos casos, con nuestro asesoramiento.
Aceptamos la propuesta.
Regresamos
a México el mes siguiente con nuestros archivos sobre 14 casos,
correspondientes a 41 víctimas, cuyos familiares nos habían autorizado para
compartir las pruebas con las autoridades. Estas pruebas incluían declaraciones
de testigos, fotografías y grabaciones de video que implicaban a militares o
policías en desapariciones forzadas.
Cuando
volvimos a reunirnos con el equipo de fiscales seis semanas más tarde,
constatamos que no habían logrado mayores progresos. Les reiteramos nuestras
recomendaciones para avanzar con las investigaciones y les pedimos que nos
informaran cuando hubieran logrado avances. Nunca lo hicieron. Unos meses
después, Murillo Karam nos dijo que había perdido la esperanza que su equipo resolviera
alguno de los casos.
En cuanto a
la base de datos, no hubo el más mínimo avance durante más de un año. Cuando el
Gobierno finalmente rompió el silencio, fue para emitir una serie de anuncios
contradictorios que generaron más confusión que claridad. En mayo de 2014, la
Secretaría de Gobernación anunció escuetamente que después de depurar las
listas concluía que la cantidad de personas ausentes había descendido a 8 mil.
En junio, indicó que la cifra era de 16 mil. En agosto, de 22 mil.
En vez de
hacer pública la base de datos como se había comprometido, el Gobierno generó
un portal en línea que solamente permitía a los usuarios averiguar si personas
específicas estaban en dicha base y, en cada caso, dónde y cuándo habían sido
vistas por última vez. El portal era apenas una estrecha rendija, pero aun así
fue suficiente para poner de manifiesto que la base de datos —que se suponía
era clave para encontrar a los desaparecidos— tenía muchísimos vacíos. En
diciembre de 2013, Animal Político informó que 86 de los 149 casos de
desapariciones forzadas que habíamos identificado en nuestro informe ni
siquiera aparecían en la base de datos. Tres años más tarde, en 2016, un grupo
de organizaciones mexicanas (como FUNDAR, Fuerzas Unidas por Nuestros
Desaparecidos en México, y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos
Hasta Encontrarlos) descubrió que tampoco estaba la gran mayoría de los más de
600 casos que ellos habían denunciado.
No es que
el gobierno de Peña Nieto no haya hecho nada para abordar la crisis. En junio
de 2013, Murillo Karam, a pesar o quizás justamente porque estaba perdiendo fe
en el equipo de fiscales ad-hoc que trabajaba en nuestros casos, conformó una
unidad especial dentro de la PGR para investigar desapariciones. En los cinco
años transcurridos desde entonces, la unidad ha encontrado 379 personas (177
con vida, 202 muertos). Aunque este es un logro importante, representa una
fracción de la cantidad total de personas no localizadas—que actualmente son más
de 37 mil, según el gobierno.
Pero la
unidad especializada no ha logrado hacer justicia en ninguno de los casos. La
unidad, que en octubre de 2015 se convirtió en una fiscalía, ha abierto menos
de 1.300 investigaciones penales, ha presentado cargos únicamente en 11 y no ha
obtenido ni una condena. Aunque puede haber habido algunos procesos penales
exitosos en casos de desaparición impulsados por procuradurías estatales, y
unos pocos por agentes de la PGR fuera de la fiscalía especial, la impunidad
sigue siendo la regla.
Mirándolo
retrospectivamente, el segundo motivo que expusimos al presidente Fox para
juzgar las desapariciones de la “guerra sucia” —la justicia como factor de
disuasión contra futuros abusos— ameritaba un énfasis mucho mayor. Entre los
casos que el equipo de Murillo Karam fue incapaz de resolver, estaban las
desapariciones de 10 personas por elementos de la Marina en Nuevo Laredo a
principios de junio de 2011. En julio de 2013, durante el primer año de la
presidencia de Peña Nieto, se informó en Nuevo Laredo de otra ola muy parecida
de secuestros cometidos por elementos de la Marina. Y en 2018, durante el
último año de Peña Nieto, hubo otra más.
Las
familias de las víctimas empezaron a denunciar las desapariciones en febrero de
este año. Pero la PGR recién inició investigaciones en junio luego de que
familiares bloquearan la frontera con Estados Unidos pidiendo que las
autoridades actuaran y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos anunciara que había documentado la posible
desaparición forzada de, al menos, 23 personas por elementos de la Marina. Y
recién a mediados de agosto —después de que familiares consiguieran una orden
judicial federal— agentes de la PGR visitaron las tres bases navales en Nuevo
Laredo buscando información y rastrillaron un terreno donde algunos creían que
podrían haber sido enterradas las víctimas. El número de personas presuntamente
desaparecidas por la Marina ha aumentado a más de 40, según el Comité de
Derechos Humanos de Nuevo Laredo, una organización no gubernamental. Las
autoridades han encontrado los cuerpos de nueve de las víctimas. Las demás
siguen desaparecidas. No se han presentado cargos penales.
A pocos
días de concluir la presidencia de Peña Nieto, pareciera que los agentes
estatales responsables por la desaparición de personas pueden seguir estando
tan confiados como cuando este asumió —o como lo estaban durante la presidencia
de Fox o durante la “guerra sucia”— de que no responderán por sus acciones.
El
presidente Fox creó una fiscalía especial que intentó —con poco éxito— juzgar
crímenes de la “guerra sucia”. No obstante, uno de sus pocos pero importantes
logros fue una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que estableció que las
desapariciones forzadas son delitos permanentes. El delito persiste mientras la
víctima siga desaparecida. Este principio, que luego fue incorporado en la ley
general sobre desapariciones de 2017, permite que los agentes del Ministerio
Público impulsen investigaciones de casos que, de lo contrario, habrían
prescrito, como han hecho en otros países de América Latina. Pero es mucho más
que un mero argumento jurídico, pues capta un aspecto esencial de este delito
en la experiencia de los familiares, para quienes el profundo sufrimiento
continúa mientras se desconozca el paradero de las víctimas.
La crisis
de desapariciones en México pronto pasará a ser responsabilidad de Andrés
Manuel López Obrador. A fin de apreciar cabalmente qué implica esa
responsabilidad, es crucial que se entienda la naturaleza permanente del
delito. Las desapariciones forzadas cometidas durante el mandato de sus
antecesores seguirán como delitos permanentes durante su mandato, hasta tanto
no se conozca el paradero de las víctimas. Si su Gobierno no logra esclarecer
judicialmente hechos, estará perpetuando estos crímenes. Además, si no juzga a
los autores y sus cómplices, incrementará las probabilidades de que haya más
delitos de este tipo. Es decir, apenas asuma, todas estas desapariciones
—pasadas, presentes y futuras— pasarán a ser su responsabilidad.
Desde la
elección, el equipo de López Obrador ha celebrado múltiples foros públicos con
familiares de víctimas. La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, y su subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se han
pronunciado en términos enérgicos —y con elocuencia— sobre la catástrofe de
derechos humanos que heredarán. El mismo López Obrador también ha reconocido la
gravedad del problema como nunca antes lo hicieron sus antecesores.
Sin
embargo, el presidente electo ha enfrentado férrea resistencia de los
familiares en un aspecto: su reiterada insistencia en la importancia de
perdonar a los agresores. Esto no debería haberle causado ninguna sorpresa. Es
problemático pedirles a víctimas de cualquier tipo de delitos que perdonen a
agresores que no han sido llevados ante la justicia ni han pedido ser
perdonados. Pero es mucho más insensible aún para las familias que padecen el
efecto permanente de la desaparición forzada de un ser querido. Es como pedir a
una persona que perdone a su agresor mientras sigue siendo agredida, o que
perdone a su torturador mientras todavía está sufriendo la tortura.
Estas
familias han soportado afrentas incluso peores que la insistencia de López
Obrador con el perdón. El próximo artículo de esta serie analizará en mayor
profundidad la crueldad inconmensurable que entraña la negligencia grotesca por
parte de México de su crisis de desapariciones, y cómo las respuestas de los
familiares —en forma individual y colectiva— podrían tener efectos
transformadores para el estado de derecho en México.
Daniel Wilkinson. Director ejecutivo
adjunto para las Américas de Human Rights Watch.
Daniel Wilkinson. Hrw.org. México, 26/11/18
México: Los otros desaparecidos
Este 15 de
enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador instalará la Comisión
Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa
para asistir a las familias de los 43 estudiantes que desaparecieron en Iguala,
Guerrero, en 2014. Fue apropiado —y encomiable— que el decreto que creó esta
importante iniciativa fuera uno de los primeros actos oficiales realizados por
su presidencia en diciembre. Fue apropiado asimismo que los familiares de otras
personas desaparecidas se hicieran presentes afuera de la ceremonia de firma
para exigir que también atendiera sus casos.
La
desaparición de los estudiantes en Iguala conmovió la conciencia de México —y
del mundo entero— como pocas atrocidades en el país lo habían hecho. Esto se
debió al gran número de víctimas, a que éstas eran estudiantes, a que en su
desaparición estuvieron implicadas las autoridades y a que el Ministerio
Público no tuvo la capacidad o la voluntad para encontrarlos. Pero la
indignación pública fue también consecuencia del hecho que este crimen atroz no
era un incidente aislado, cuestión que se hizo patente casi de inmediato.
En efecto,
en medio de la intensa presión por encontrar a los estudiantes, la Procuraduría
General de la República (PGR) siguió indicios que llevaron a los investigadores
hasta fosas clandestinas cerca de Iguala y, en unas cuantas semanas, de ellas
fueron exhumados 39 cuerpos. Ninguno correspondía a los estudiantes. El interés
público que suscitaron las desapariciones en Guerrero animó a otras personas en
este estado a hablar sobre sus propios seres queridos desaparecidos. Las
familias exigieron investigaciones o empezaron su propia búsqueda. Algunas se
agruparon para formar el colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala. Hasta
ahora sus esfuerzos han dado como resultado la exhumación de más de 160
cuerpos.
Colectivos
en otros estados han logrado resultados similares: más de 30 cuerpos fueron
encontrados en Nayarit, 200 en Sinaloa y 300 en Veracruz. La Comisión Nacional
de los Derechos Humanos señala que, desde 2007, en 17 estados se han hallado
más de 1,300 fosas clandestinas con más de 3,900 cuerpos —un informe de
periodistas independientes divulgado recientemente acusa una cifra incluso
mayor: casi 2,000 fosas en 24 estados—. Y éstas son tan solo las que se han
encontrado. Según la actual Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el
país está “lleno de fosas clandestinas”.
Estos
colectivos han recurrido a una técnica sencilla para localizar los cuerpos
sepultados. Ante la sospecha de que en un determinado sitio puede haber una
fosa, perforan el suelo con una varilla de hierro. Si al extraerla se advierte
el olor putrefacto de la muerte, saben que han acertado. De una manera similar,
las familias de los desaparecidos —a través de sus tenaces intentos por
conseguir respuestas de las autoridades— han logrado penetrar el velo de
opacidad que cubre al estado y han liberado el hedor de la maldad que brota de
instituciones gubernamentales, que parecen estar corrompidas hasta la médula.
Puede ser
que “maldad” sea una palabra muy dura, pero ningún término más suave sería
proporcional a la magnitud del sufrimiento de estas familias, cuyos miembros no
pueden escapar de la tortura psicológica que proviene del desconocimiento del
lugar en el que se encuentran sus seres queridos. Esta maldad no se limita a la
crueldad activa de los policías y de los soldados que detienen y asesinan a
civiles o los entregan al crimen organizado. Tampoco a la perversión de los
agentes del Ministerio Público, quienes recurren a la tortura y al engaño para
“resolver” estos casos. Hay otra manifestación todavía más banal de la maldad
—y más generalizada—, cuya crueldad podría ser incluso más gratuita: la indolencia
de los funcionarios ante la necesidad de las familias de encontrar a sus seres
queridos y liberarse de la insoportable incertidumbre en la que se encuentran.
Actualmente
hay más de 37,000 personas desaparecidas o “extraviadas” en México, según el Gobierno.
Esta cifra es aún más perturbadora si se confronta con otra: 26,000 cuerpos no
identificados en el país. Es posible que algunos de los desaparecidos todavía
estén con vida en algún sitio. Los restos de otros puede que nunca se
encuentren, como sucedió con las víctimas de la “guerra sucia” de la década de
1970, que fueron arrojadas al mar. Algunos de los desaparecidos —según la
actual Secretaria de Gobernación— siguen enterrados en fosas clandestinas. Pero
muchos de ellos descansan en las morgues, sencillamente a la espera de ser
identificados.
Identificar
estos cuerpos debería ser una tarea relativamente sencilla: comparar el ADN de
los cuerpos y de los familiares de los desaparecidos y verificar cuáles
coinciden. Pero para eso harían falta instituciones estatales que tengan la
capacidad y la voluntad de hacer ese trabajo, algo que, hasta ahora, no se ha
visto.
Cuando una
ONG local llevó a investigadores independientes a una morgue en Chilpancingo,
Guerrero, en 2017, encontraron 600 cuerpos en una instalación con capacidad
para 200. Había montículos de cuerpos embolsados y apilados sobre el suelo,
infestados de gusanos y ratas. El sistema de refrigeración no funcionaba y el
hedor que salió del lugar al abrir las puertas era tan intenso, que los agentes
del Ministerio Público que trabajaban en un edificio contiguo suspendieron sus
labores en señal de protesta.
En
septiembre pasado, luego de que vecinos de un suburbio de Guadalajara, Jalisco,
se quejaran por el hedor fétido y la sangre que emanaban de un tráiler
estacionado en su vecindario, los medios de comunicación locales revelaron su
contenido: 273 víctimas de homicidios. El camión —alquilado por las
autoridades— había estado durante días en distintos lugares en los suburbios de
Guadalajara, con el sistema refrigerante averiado, en busca de un lugar
definitivo para estacionarse.
Más grave
que no haber mantenido refrigerados los cuerpos, es no haber adoptado medidas
para identificarlos. El fiscal de derechos humanos en Jalisco reconoció que se
habían hecho registros basicos (incluyendo ADN) de solo 60 de los más de 440
cuerpos no identificados en el estado. De manera similar, en la morgue de
Chilpancingo, a la mayoría de los cadáveres no identificados nunca se les han
tomado muestras de ADN. Resulta llamativo que lo que provocó las protestas en
ambos estados no fuera la gran cantidad de cuerpos sin identificar, sino el
hedor. Esta actitud puede ser comprensible en los residentes de Guadalajara.
Pero, ciertamente, a los funcionarios en Guerrero debería haberles preocupado
que su propia institución no conservara ni identificara adecuadamente los
cuerpos que estaban al lado, sobre todo si se considera la gran cantidad de
personas que se presentan regularmente a sus despachos, buscando
desesperadamente a sus seres queridos desaparecidos.
Rocío
Valencia Moreno es una de esas personas. Su hijo mayor —un médico de 32 años—
fue secuestrado a principios de 2013 en Guerrero. Temiendo lo peor, visitó la
morgue de Chilpancingo a diario durante meses. Los funcionarios le permitieron
a ella y a su hijo más joven ver algunos de los cadáveres, pero no todos.
Muchas veces se desmayaba a causa del hedor. Su peso bajó de 50 a 32 kilos y
empezó a sufrir hipertensión. Pero nunca dejó de buscar a su hijo. En 2017, una
activista que tenía muchos contactos le consiguió una reunión con el entonces
Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Éste envió a un equipo a
Chilpancingo para investigar. Descubrieron que el cuerpo de su hijo había
estado en la morgue todo ese tiempo. Fue encontrado y fotografiado por las
autoridades locales —intacto y fácilmente reconocible— una semana después de
que desapareciera. Para ella fueron cuatro años de agonía innecesaria.
La desidia
no se limita al pobre control de las morgues. Cuando las autoridades toman
medidas para identificar los cuerpos, suelen manejar mal la información que
recolectan. En 2015, la periodista de investigación Marcela Turati entrevistó a
una mujer cuyo hijo había desaparecido en 2011, mientras viajaba hacia la frontera
estadounidense. Cuando la madre escuchó que se habían hallado fosas comunes en
Tamaulipas —algunas semanas más tarde— denunció la desaparición de su hijo a
las autoridades que investigaban el hallazgo. Proporcionó una descripción de su
ropa, sus rasgos físicos y una muestra de ADN. En 2015, Turati accedió a los
informes forenses de los cuerpos que habían sido encontrados en San Fernando en
2011, los cuales fueron enterrados tiempo después en fosas comunes. Uno de
ellos pertenecía a una persona de sexo masculino, cuyas características
coincidían con la descripción dada por la madre. Había sido encontrado años
antes, con un documento de identidad en uno de los bolsillos —en el que se leía
el nombre del hijo de la mujer—. Nunca se informó a la madre. Cuatro años de
agonía innecesaria.
La
negligencia habitual de los servidores públicos para recolectar y manejar
adecuadamente la información no es exclusiva en los casos de desaparición de
personas. Al contrario, es común en investigaciones de todo tipo de abusos y en
prácticamente todos los tipos de delitos. La diferencia es lo que está en juego
en los casos de desapariciones. La desaparición es un delito permanente, lo que
implica que mientras se desconozca el paradero de la víctima, la transgresión
continúa. Al dejar estos casos sin resolver, las autoridades no sólo prolongan
el crimen sino, sobre todo, prolongan la agonía de las familias que desconocen
el paradero de sus seres queridos.
***
En
respuesta a esta agonía prolongada, ha surgido un movimiento compuesto por
personas como Rocío Valencia Moreno, los padres de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa y miles más a quienes les falta un ser querido. Se han agrupado en
más de 70 colectivos —activos a través de todo el país— que rastrean morgues,
cárceles, cerros y lotes baldíos; tocan las puertas del gobierno, marchan en
las calles y hablan con los medios. Muchos están coordinando sus luchas
individuales y colectivas a través de una organización nacional que los
congrega: el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
Este es, en
muchos sentidos, un movimiento sin precedentes en México. Su rasgo más notable
es la naturaleza del sufrimiento que alimenta sus esfuerzos, lo cual los lleva
a hacer cosas que pocos mexicanos harían. Exigen investigaciones que los ponen
en la mira de posibles represalias de peligrosos integrantes de la delincuencia
organizada o de las fuerzas de seguridad — y siguen presionando incluso tras
recibir amenazas de muerte que paralizarían a cualquiera. Sacrifican su tiempo,
energía y ahorros —en algunos casos incluso sus hogares y carreras— para seguir
el más mínimo indicio. El tipo de análisis racional de costo-beneficio o de
riesgo-recompensa que lleva a otros a resignarse ante el abuso, la corrupción y
la incompetencia de las instituciones gubernamentales, no tiene ninguna
relevancia para ellos. Renunciar a sus seres queridos desaparecidos no es una
opción.
Una segunda
característica distintiva de este movimiento es su autoridad moral. Desde que
el presidente Felipe Calderón inició la “guerra contra las drogas” en 2006, las
autoridades han promovido la idea de que las víctimas de la violencia fueron al
mismo tiempo criminales y, por eso, merecerían lo que les ocurrió. Pero no es
tan sencillo despreciar cínicamente el padecimiento de las familias y
considerarlo también merecido. Al contrario, lo cierto es que su calvario ha
despertado la compasión de la mayoría de la gente y ha inspirado a algunos
funcionarios a desempeñar sus funciones con una dedicación que no es habitual.
Por
ejemplo, detectamos esto en Monterrey, Nuevo León, luego de que la organización
no gubernamental Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) facilitara
reuniones entre familiares de víctimas de desaparición y agentes del Ministerio
Público estatal, a comienzos de 2011. Varios de los agentes del Ministerio
Público nos dijeron que estos encuentros les generaban un “compromiso moral”
que antes no tenían. “Te hace que te esfuerces más, y no sólo mandar oficios
como se hizo en el pasado”, nos dijo un fiscal. Otra confesó que antes de las
reuniones, las denuncias simplemente las “leía y las ponía al lado”; y que
luego empezó a indagar y seguir nuevas pistas. El resultado fue un aumento
sustancial en la cantidad de casos resueltos y procesos iniciados contra los
presuntos responsables.
Una tercera
característica de este nuevo movimiento es su pragmatismo. A diferencia de
muchos otros movimientos de protesta, a las familias de los desaparecidos —en
general— no las mueven intereses ideológicos o políticos, sino el deseo
desesperado de que se resuelvan sus casos. Quieren que las instituciones
públicas funcionen mejor, sin importar la ideología de quién esté a cargo.
Según un miembro de CADHAC, uno de los motivos del éxito de la colaboración
entre los agentes del Ministerio Público y las familias en Nuevo León fue que
los primeros se dieron cuenta de que los familiares no estaban allí por “lucha
de poderes”, sino para llevar a cabo una “búsqueda conjunta de soluciones”.
En un
contexto distinto, esta tercera característica podría parecer superficial, pero
en una época en que la mayor parte de la sociedad está fuertemente polarizada,
y en un país donde muchas personas parecen haber abandonado cualquier esperanza
en su sistema de justicia penal —evidenciado por el hecho de que la mayoría de
los crímenes no son reportados—, el firme compromiso de estas familias para
hacer que el sistema produzca resultados no es nada menos que radical.
Con esta
poderosa combinación de características —determinación inamovible, autoridad
moral irreprochable y pragmatismo radical—, las familias de los desaparecidos
tienen el potencial para ser una fuerza transformadora en México. Sus esfuerzos
ya han llevado a miles de exhumaciones e investigaciones judiciales, que
resultaron en la resolución de cientos de casos. También son, en gran parte,
responsables de la aprobación en 2017 de una de las leyes más ambiciosas sobre
derechos humanos en la historia del país.
La ley
general sobre desapariciones fue uno de los pocos avances significativos en la
promoción de los derechos humanos durante la pasada administración. El
presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a apoyarla en respuesta a las
protestas nacionales de apoyo a las familias de los estudiantes de Ayotzinapa.
Su contenido fue negociado con la participación activa y directa de las
familias de las víctimas, incluso en el proceso de redacción en el Congreso.
El
resultado es una detallada ley que aborda una variedad amplia de preocupaciones
y demandas de las familias. Entre ellas, la principal es encontrar los
desaparecidos. La ley exige crear varias bases de datos nacionales —incluidas
la de personas no localizadas y la de cuerpos no identificados— y especifica la
información que deben recopilar e intercambiar las autoridades federales y
locales. Crea un organismo federal, la Comisión Nacional de Búsqueda, para
coordinar las iniciativas de búsqueda que realizan los fiscales, policías y
otros organismos federales y estatales, y exige que cada estado establezca una
comisión similar. Estas comisiones podrían resolver una gran cantidad de
desapariciones en un plazo relativamente breve, con tan solo cerciorarse de que
los organismos gubernamentales pertinentes compartan la información que ya
tienen a través de las nuevas bases de datos.
Además, la
ley contiene fuertes disposiciones para promover la justicia, incluida una
definición de “desaparición forzada” congruente con el derecho internacional de
los derechos humanos, que aborda aspectos clave de la tipología de este delito.
Uno de estos aspectos es el ocultamiento de información sobre el paradero de la
víctima. La ley establece que los funcionarios que incurran en esta práctica
pueden ser juzgados, incluso si no fueron partícipes en la detención ni
tuvieron contacto con la víctima. Asimismo, la ley permite una reducción
sustancial de la pena para los agresores que proporcionen información acerca
del paradero de las víctimas, lo que genera un fuerte incentivo para la
colaboración eficaz.
La ley
exige que todos los estados establezcan fiscalías especializadas para los casos
de desapariciones, como la que ya existe en la PGR. Con la información
facilitada por aquellos perpetradores que intenten reducir sus penas y con las
bases de datos mejoradas y las búsquedas coordinadas, estas unidades
especializadas podrían lograr avances sin precedentes en el procesamiento de
los responsables.
Es ya
habitual que en México se promulguen leyes valiosas para proteger los derechos
humanos que luego no se implementan. Sin embargo, lo que distingue a esta ley
de otras anteriores es el ímpetu del movimiento de familiares de víctimas que
está detrás. Efectivamente, la ley reconoce a los familiares de las víctimas el
derecho de participar en búsquedas e investigaciones y dispone que se creen
programas para protegerlos de represalias —así como a todos los involucrados en
iniciativas de búsqueda—. También exige la creación de consejos ciudadanos
tanto a nivel federal como estatal, integrados por familiares de víctimas,
defensores de derechos humanos y expertos que brinden asesoría y den
seguimiento al trabajo de las comisiones de búsqueda.
Si estos
consejos ciudadanos —y las familias individuales y los colectivos que
representan— consiguen trabajar con estos nuevos mecanismos de la misma manera
con la que han trabajado junto a las autoridades de Nuevo León y de otras
partes del país —es decir, inspirando, interpelando, colaborando o presionando
a las autoridades para que produzcan resultados—, podrían dar pie al primer
avance significativo en México de cara a abordar la catástrofe de derechos
humanos que ha generado la fallida “guerra contra las drogas”. El éxito de este
plan podría tener un impacto mucho más allá de los casos de desapariciones, al
poner en acción a las instituciones responsables de asegurar justicia y
terminar con una era de impunidad casi absoluta de los miembros de las fuerzas
de seguridad, cuyos abusos han contribuido a incrementar la violencia.
Ciertamente,
hay motivos de sobra para ser escépticos. Uno de ellos es la falta de capacidad
o la poca predisposición que desde hace tiempo muestran las autoridades
mexicanas en la investigación de asuntos relacionados con actividades
delictivas de las fuerzas de seguridad. Otro es la férrea resistencia de las
fuerzas de seguridad —sobre todo los militares— a responder de algún modo
concreto y creíble ante la justicia penal ordinaria. Las probabilidades de que
esta dinámica de impunidad continúe durante la gestión de López Obrador sólo
han aumentado a raíz de su plan de conceder a las fuerzas militares un rol
permanente y aún más protagónico en materia de seguridad pública.
Aun así, la
esperanza contra todo pronóstico es precisamente la maldición que se les ha
impuesto a las familias de los desaparecidos, ya que ellos no están dispuestos
a renunciar a sus seres queridos ausentes, ni pueden hacerlo. Una paradoja
perversa de la crisis de derechos humanos que vive México es que el sufrimiento
de estas familias —causado por el más cruel de los crímenes— pueda llegar a ser
una clave para que el país salga de esta catástrofe.
Sin
embargo, para que eso sea posible, López Obrador deberá comprometerse a apoyar
los esfuerzos de estas familias en todo el país con la misma fuerza que está
apoyando a las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Específicamente,
deberá asegurarse de que los mecanismos establecidos por la ley general sobre
desapariciones reciban fondos suficientes y el apoyo proactivo de otras
instituciones gubernamentales, y de que respondan plenamente a los consejos
ciudadanos, a los colectivos y a las familias individuales. Y tal vez lo más
importante sea que, cuando los reclamos de verdad y justicia de las familias se
enfrenten a la resistencia de los militares y de otras fuerzas de seguridad
—algo que inevitablemente sucederá si se avanza en los numerosos casos sobre
desapariciones forzadas—, el presidente deberá expresar de forma inequívoca de
qué lado está.
Daniel Wilkinson. Director ejecutivo
adjunto para las Américas de Human Rights Watch.
Daniel Wilkinson. Hrw.org. México, 14/01/19