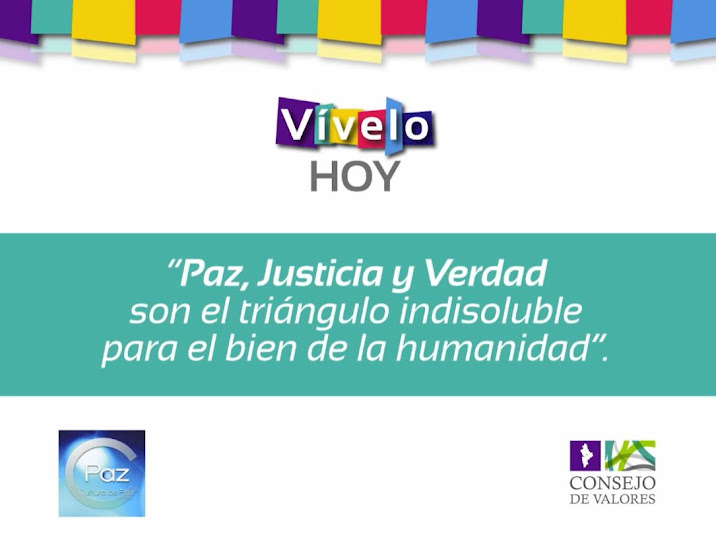La
revelación de que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados
Unidos (NSA) ha espiado a 35 líderes mundiales no ha hecho más que exacerbar
aún más la indignación internacional por el programa de vigilancia electrónica
masiva de este organismo.
Además
de exigir respuestas directamente al gobierno del presidente Obama, algunos de
los líderes que han sido objeto de vigilancia han llevado la disputa a las
Naciones Unidas.
Brasil
y Alemania en particular piden una resolución de la ONU que proteja el derecho
a la intimidad en Internet. Instan a la comunidad internacional a tomar medidas
para reforzar el derecho a la intimidad contra este tipo de vigilancia sin una
supervisión adecuada.
Cualquier
debate sobre este asunto en la ONU no debe perder de vista la manera en que
esta vigilancia está menoscabando derechos humanos fundamentales. No debe
limitarse a proteger a los líderes mundiales de la vigilancia transfronteriza,
sino que debe abordar el impacto más general que los programas de vigilancia
electrónica masiva causa en sociedades enteras, o al menos iniciar un debate
adecuado al respecto.
Es
indudable que la naturaleza y el alcance de la vigilancia de las comunicaciones
que han llevado a cabo Estados Unidos, Reino Unido y otros países suscitan
graves motivos de preocupación en lo referente a los derechos humanos. El más
obvio es la falta de respeto por el derecho a la intimidad. Estas medidas
también generan un considerable efecto negativo sobre la libertad de expresión
y asociación.
En
términos más generales, la intimidad es imprescindible para la libertad y la
dignidad de la persona. Es de vital importancia para la identidad, la
integridad, la intimidad, la autonomía y la comunicación de la persona, y tiene
beneficios generales para la sociedad en su conjunto.
Toda
medida que constituya una injerencia en la intimidad debe ser siempre
proporcionada a la consecución de un objetivo legítimo. Y las razones que
justifiquen estas medidas deben someterse a una supervisión judicial y un
escrutinio parlamentario transparentes, sólidos e independientes.
El
grado en que la presunta vigilancia de las comunicaciones telefónicas y a
través de Internet llevada a cabo por los gobiernos de Estados Unidos, Reino
Unido y otros países viola la intimidad sin que claramente se cumplan estas
condiciones es impresionante.
En vez
de tratar de mostrar –de antemano y a la opinión pública– que sus medidas de
vigilancia son necesarias y proporcionadas, piden a sus respectivas poblaciones
y al resto del mundo que confíen en ellos, ciegamente.
Incluso
en aquellos casos en que no se vigilan comunicaciones individuales, la
capacidad de analizar datos que se han recopilado en grandes cantidades y
agrupado de diferentes fuertes puede violar la intimidad de la persona en
aspectos alarmantes. Puede proporcionar una imagen muy precisa de la vida
privada de una persona, incluidas sus relaciones personales, su manera de
emplear el tiempo, su estado de salud, sus ideas políticas y otros datos.
Es
cierto que muchos de nosotros accedemos a compartir parte de esta información
cuando utilizamos los medios sociales, solicitamos un préstamo o cambiamos de
empleo. Pero no esperamos que el banco tenga acceso a conocer nuestro historial
en materia amorosa ni a saber con quién pasamos nuestro tiempo. De hecho, en
muchos países hay leyes que impiden que los bancos y los empleadores recaben o
utilicen determinada información –por ejemplo, sobre ideas políticas,
pertenencia a sindicatos, raza o etnia, orientación sexual o condición respecto
del VIH–, y ello por fundadas razones.
Y
cuando compartimos información con empresas, tenemos la oportunidad de leer las
condiciones en las que revelamos los datos.
Pero cuando los gobiernos emprenden una vigilancia masiva de la comunicación
en Internet, parece ser que las únicas condiciones hasta la fecha son que
tienen carta blanca: toda intrusión en nuestra intimidad es blanco legítimo.
En
otras palabras: Imagina que un agente del gobierno está sentado en el salón de
tu casa, revisando tus archivos de registro, abriendo y leyendo los correos
electrónicos del día y tomando nota de las páginas web que has visitado. ¿Te
preocuparía?
Y
aunque estos gobiernos puedan decir que no aplican a nadie este nivel de
escrutinio, no es menos cierto que pueden hacerlo en cualquier momento. Algunas
técnicas de vigilancia permiten de hecho a los Estados recopilar y almacenar
durante años el contenido de comunicaciones individuales.
Esto
podría carecer de importancia para algunos de nosotros. Pero en mi línea de
trabajo es un pensamiento escalofriante. Sabemos que los gobiernos comparten
habitualmente con sus aliados la información que recopilan. ¿Qué sucedería si
parte de la conversación que mantuve ayer con una abogada en otro país se
comparte con su gobierno, que ya está buscando un motivo para impedirle
realizar su labor de defensa de víctimas de violaciones de derechos humanos?
Tal vez el gobierno de tu país no sea represivo hoy, pero ¿qué ocurrirá dentro
de 10 años?
Se
trata de amenazas graves para los derechos humanos. Debe dárseles una respuesta
seria, una respuesta que impida que los programas de vigilancia masiva cercenen
las libertades individuales durante el futuro próximo.
Los
Estados tienen que estudiar detenidamente las prácticas que están adoptando y
mantener un diálogo franco sobre los riesgos que asumen. Y deben comprometerse
a hallar el equilibrio adecuado entre intimidad y seguridad, un equilibrio que
conceda suficiente peso a las libertades que son consustanciales al espíritu humano.
Michael
Bochenek. Director de Derecho Internacional y Política de Amnistía
Internacional.
AmnistíaInternacional.org. 25/10/13
http://www.amnesty.org/es/news/respuesta-onu-vigilancia-buscar-equilibro-intimidad-seguridad-2013-10-25