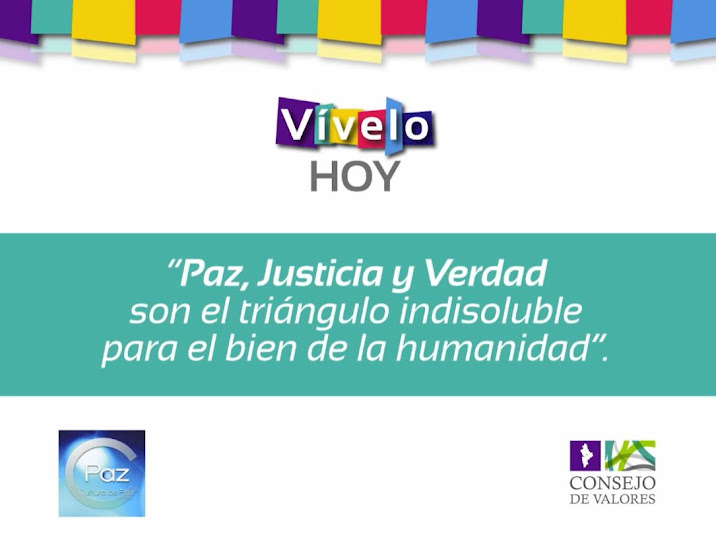Apolonia Plácido es
defensora de los derechos de las mujeres indígenas en la región Costa Chica del
estado de Guerrero. A través de su organización, la Casa de la Mujer Indígena
Nellys Palomo Sánchez, se dedica a favorecer la promoción de la salud sexual y
reproductiva, así como prevenir la violencia que sufren las mujeres indígenas
en su región. Apolonia se encuentra bajo serias amenazas desde hace más de un
año y es constantemente vigilada.
Soy de la comunidad
de Buena Vista, municipio de San Luis Acatlán, Guerrero. Estoy en una
organización de mujeres indígenas, donde estamos trabajando sobre el derecho a
la salud sexual reproductiva, se llama Casa de la Mujer Indígena Nellys Palomo
Sánchez. Ahí contamos con parteras, promotoras indígenas tlapanecas y mixtecas
que hablan la lengua me’phaa y tun savi.
Las mujeres de las
comunidades muchas veces no pueden expresarse en español, porque no fueron a la
escuela, entonces se les acompaña para que tengan información. Ellas tienen
miedo a estar cerca del hospital porque son analfabetas. En la organización hay
una traductora que habla tun savi y las acompaña al hospital, gestiona
cualquier cosa y también ayuda para que respeten la decisión de cómo atender el
parto en el hospital: natural o con un doctor. La casa ha estado trabajando
para que la mujer decida por sí misma, no que el doctor lo imponga, ni que la
CAMI lo imponga, sino que tiene que ser decisión de ella. Estamos promoviendo
también la medicina tradicional de la planta medicinal.
Desde el 2002 – 2003,
empecé a apoyar a las mujeres desde que fui vocal de Oportunidades, ellas no se
podían expresar cuando no les llegaba su apoyo completo o les llegaba
incompleto, entonces iban conmigo, desde ahí empecé a hablar con la gente para
explicarles. En 2005 pues me invitaron a un foro nacional que fue en San Luis
Acatlán, en un municipio que era foco rojo porque había mucha muerte materna,
entonces fue un encuentro nacional que fueron diputadas, diputados, desde
nacional. Hicieron un foro y fue mucha gente de las secretarías de salud, desde
nacional, estatal y local estuvieron y se discutió sobre ese tema.
Hay gente que ha
intentado entrar a la casa, investigar quién es Apolonia… Las compañeras que se
quedan de guardia siempre dicen “no sabemos de ella, ella está en su comunidad,
allá no entra servicio, no hay teléfono, no hay comunicación”. Nunca le dicen
que si me fui pa’ca, me fui pa’lla.
Todo lo que nos han
amenazado, desde que empezó a operar la casa, no lo registramos; ése es un
problema que tenemos y ese riesgo va para toda la organización porque han
querido hacer levantón, no es mal sólo para mí, sino que va para todas. Tal vez
porque estamos enfrentando problemas con los maridos, hemos acompañado mujeres
también con demandas en el ministerio público, con el juzgado. Esto me ha
afectado porque sentimos que no nos dejan avanzar mucho y no nos dejan estar
organizadas y como que nos debilita una parte y nos afecta a la salud, porque a
veces me preocupo y no puedo dormir de noche y el miedo…Entonces me digo “no va
a pasar nada y no nos van a hacer nada, porque no estamos haciendo cosa mala,
estamos haciendo el bien común para la sociedad”. También digo que si eso lo
dejo y me voy porque me dio miedo y me amenazaron, pues no vamos a avanzar, es
como un obstáculo que nos ponen.
Exigir un derecho de
los pueblos originarios, cuando algo no está bien, cuando no es justo, uno
tiene que hablar. Eso nos da ánimos. El estado tiene que dar la justicia
equitativa y no las injusticias que pasan: que están matando a mujeres
defensoras, a mujeres que hablan, a mujeres que luchan.
Nosotros como mujeres
y hombres y niños y ancianos tenemos que estar unidos porque si el pueblo está
dividido pues no vamos a hacer nada tampoco. Quienes estamos trabajando no
somos pocas, somos muchísimas y si se une esa fuerza, es otra cosa.
Hazquesevean. 03/15
La lucha por ser dueñas de su cuerpo
Guerrero ocupa el
primer lugar en muerte materna en México. También el segundo con mujeres al
frente del hogar. Algunas de estas mujeres indígenas libran una batalla por el
respeto al ejercicio pleno de su sexualidad. Comienza en territorio propio: su
cuerpo.
Ella posa sus manos
sobre ese vientre voluptuoso y lo toca apenas. Palpa esa redondez y le traza
una cruz que lo divide en cuatro, mientras murmura estas palabras: “Protégelos.
Dales fuerza para su camino, que lleguen bien en su parto. Niño dame permiso de
revisarte que todo esté bien".
Ella, Hermelinda
Roque García, reza y posa sus manos como mariposas sobre el vientre de Sonia
que espera a su segundo hijo. Sonia, acostada en una cama de la Casa de la
Mujer Indígena Neli Palomo Sánchez, en San Luis Acatlán, en la costa chica de
Guerrero, mira al techo y se deja tocar. Sus puños se aprietan a los lados.
Este segundo embarazo inició con una amenaza de aborto y esta mañana de agosto,
un dolor agudo en el abdomen la trajo aquí.
Aunque hay una
clínica a pocas cuadras, Sonia prefiere estar con las suyas, se siente cómoda y
cuidada.
Hermelinda Roque le
toca el abdomen, hunde sus dedos, palpa al bebé y se da cuenta que lo tiene
atravesado, casi en horizontal. Entonces hace un juego con sus manos como si
fuera una maga y lo acuna en el vientre, mientras Inés Trinidad Rosario, su
compañera, checa los signos vitales de Sonia.
Que Hermelinda esté aquí atendiendo a otras mujeres no es
casualidad. Se estrenó con su propio parto: una mañana estaba en casa cuando
sintió unos dolores fuertes, se agarró de las cercas del corral y su hijo
nació, lo envolvió en las enaguas, después recibió su placenta y así estuvo
hasta que su cuñada llegó a auxiliarla. Con el cuarto le pasó lo mismo y para
el quinto, pensó “es re fácil, yo puedo ser partera”.
Que Inés Trinidad
esté aquí, tampoco es casualidad. Ella estuvo a punto de morir al final de su
tercer embarazo porque en la sala de urgencias, la noche que llegó con dolores,
los doctores le hicieron esperar más de tres horas. Quien no se salvó fue su
tercer hijo, que murió en su vientre.
Desde la entraña
La Casa de la Mujer
Indígena Neli Palomo Sánchez, donde trabajan Hermelinda Roque e Inés Trinidad,
nació en el 2011 como una respuesta a la sentencia de muerte en que se
convierte el embarazo para las indígenas de Guerrero. La entidad ocupa el
primer lugar nacional con la mayor tasa de muerte materna, con 91.4 muertes por
cada 100 mil nacidos vivos, cifra que duplica la tasa nacional, de 43.2, según
datos del Observatorio de Mortalidad Maternal.
En este estado, el
aumento en el acceso a servicios de salud en los últimos 10 años, al pasar de
una cobertura del 21 a 54 por ciento de la población, según el Coneval, y por
tanto, el aumento de partos atendidos por personal capacitado de 64 a 79 por
ciento, no se tradujo en una disminución de la incidencia de muerte. Aumentó de
88.5 a 91.4, siendo uno de los siete estados con incremento. El Observatorio de Mortalidad
Materna contó desde el año 2002 al 2011, 716 mujeres muertas al dar a luz. Una
de ellas pudo haber sido Inés Trinidad.
“A mí me pasó. Me
llevaron a Urgencias, estaba embarazada de mi niño y murió. La de urgencias no
me atendió, de luego los doctores se fueron a dormir, me dejaron solita y yo
digo ¿por qué, si es urgencias? Si es
urgencia se supone que uno va porque urge que lo atiendan, que lo vean, que se
salve la vida que tiene ahí adentro.
“Llegué con dolores y
me dejaron dos horas esperando, yo le dije a la enfermera ‘oiga usted no sólo
quiere matar a mi hijo, a mi también me quiere matar’ entonces fue a despertar
a los doctores. En ese momento yo sentía la muerte para mi y para la criatura
que llevaba a dentro. Reclamaba a Dios. Para mi fue mi hijo, a ellos no les
interesó la vida humana que iba a perder porque no era su sangre, me dijeron
que el niño nació enfermo. Por eso me decidí yo entrar aquí, porque a mi me
trataron muy mal”.
La Casa de la Mujer
es una construcción de tres cuartos para revisar a las embarazadas y atender el
parto de manera tradicional: respetando la posición vertical, los tiempos de
trabajo que pueden prolongarse por horas, los rituales que la familia quiera
hacer con la placenta como enterrarla, dejarla ir en el río o colgarla en la
cresta de un árbol para bendecir la vida del niño, a diferencia del hospital
“donde la echan a la basura para burros o zopilotes”.
Coordinados por
Apolonia Plácido, trabajan 15 personas entre promotores comunitarios y parteros
—hay dos hombres— que, además de atender el nacimiento (desde 2011 han nacido
alrededor de 180 niños), dan pláticas en escuelas y comunidades sobre la salud
materna y los derechos sexuales de las mujeres. Por su trabajo, reciben un
apoyo económico, simbólico, de 900 pesos al mes.
La casa funciona
también como un espacio de reposo y cuidado cercano a la clínica de salud para
aquellas que llevan un embarazo de alto riesgo y que son devueltas a sus casas,
en las entrañas de la montaña, por la falta de espacios en el hospital.
Alrededor de la mesa de la Casa, Hermelinda
Roque, Inés Trinidad y Apolonia Plácido tejen bordados para completar sus
ingresos, mientras en la estufa burbujea el caldo de camarón que alimentará hoy
a ellas y a quienes lleguen a revisión del embarazo. Sobre la mesa, junto a los
hilos de colores, hay un periódico del día que publica palabras del secretario
de Salud estatal: “En la primera mitad de año murieron 26 mujeres embarazadas”,
dos más que el mismo periodo de 2013.
¿Por qué una mujer
embarazada tiene tanto riesgo de morir en Guerrero? Una a una responde lo que,
desde su experiencia, convierte en sentencia.
Hermelinda Roque: “A
veces la mujer es necia y no quiere bajar al hospital
—¿Cómo que son
necias? —le pregunto.
—Ah, es que les da vergüenza que el doctor las
abre mucho, a cada rato les revisan sus partes, las lastiman y no quieren porque les meten dedo, tampoco les
gusta que les quitan toda la ropa y las dejan así, de piernas abiertas, y todo
mundo pasa. No gusta que obliguen a bañarse al llegar a consulta porque le dice
que huelen feo; que les ponen anticonceptivos sin su permiso.
Inés Trinidad, añade:
“Fuimos a atender a una mujer ardiendo de calentura y hombre se puso bien bravo,
que si la veía el doctor, él ya no la iba a recibir, que se quedara con él.
Celoso, pues. Hombres son bien opuestos, hay mucho machismo”.
Y Apolonia Plácido
completa el panorama: “Porque no hay buenos caminos, porque el dinero para
bajar a la clínica no alcanza, luego cuando baja las regresan a su comunidad
porque se acabaron las fichas o tardan en atenderlas o no hay medicamento.
Discriminan, no las ayudan, no les tienen paciencia porque no hablan español;
médicos no son sensibles, les ponen el dispositivo a fuerza. Luego les dicen
que se callen, ¿así gritaste cuando te agarraba tu marido? Y pues sí, uno
grita, primero es gusto, luego susto (ahora las tres mujeres sueltan una
carcajada cómplica ) Aunque uno sea triste y feo, no se vale que trate así. La muerte
materna no es porque se le ocurrió morir, es una cadena de cosas: desnutrición,
pobreza, la actitud de los médicos”.
Lina Rosa Berrio,
integrante de Kinal Antzetik, organización no gubernamental que asesora a las
mujeres de la casa, plantea un antecedente: primero hay que revisar cómo se
producen los embarazos.
Suelen darse a muy
temprana edad, consecutivos cada 1 o 2 años y con altos índices de
desnutrición, que se traducirán en complicaciones para ellas y sus hijos, como
bajo peso al nacer, anemia, menores condiciones para su desarrollo físico,
motriz. La forma en que nazcan, dice, marcará la forma en que crezcan, y
también, en que probablemente se convertirán en padres.
Por el hecho de parir y nacer en Guerrero la
esperanza de vida será 3 años menos que el resto del país y se desarrollará con
múltiples carencias: el 70 por ciento en pobreza, el 40 por ciento sin recursos
para comer, el 60 por ciento sin servicios básicos en su casa y el 46 por
ciento sin acceso a servicios de salud, según Coneval.
Paradójicamente,
agrega Lina Berrio, en esta falta de acceso a la salud se ha dado la
hipermedicalización del parto que conlleva al abandono del conocimiento
tradicional de las parteras, como Hermelinda e Inés, dejando a las mujeres
entre dos fuegos.
¿Qué es ser mujer aquí?
Además de ser el
estado con el mayor índice de muerte materna en el país, Guerrero encabeza la
tasa de letalidad por aborto, con 115 muertes por cada 100 mil egresos
hospitalarios, una cifra dos veces y media mayor a la tasa nacional. Entre 2002
y 2010, en la entidad han muerto 43 mujeres por esta causa.
¿Qué nos dicen ambas
cifras sobre la concepción que el Estado y la sociedad tienen de la mujer? Por
un lado, no se respeta su derecho a
decidir sobre su propio cuerpo, sobre querer o no querer tener hijos; por otro,
cuando la mujer está embarazada no se le protege para ejercer su maternidad en
condiciones de salud y respeto que le permitan tener un embarazo y un parto
sano. Entonces, ¿qué es ser mujer aquí?
Se trata, dice María
Luisa Garfias, de un control del primer territorio de la mujer, su cuerpo. Ella
pertenece al colectivo Nosotras y es miembro de la Red de Mujeres Indígenas
que, como Inés, Hermelinda y Apolonia trabajan con sus propios medios por
atender, ahí, donde el Estado no lo hace. Desde esas organizaciones se ha
impulsado el derecho a una sexualidad sana.
“Para que las mujeres
podamos ejercer nuestros derechos ciudadanos, lo primero que necesitamos es ser
dueñas de nuestro cuerpo, nuestro territorio, nuestras decisiones. Si no
defiendo mi cuerpo, mi territorio, ¿cómo puedo participar en salud, educación,
política, economía?”, plantea Garfias.
Entonces trae a la
memoria la historia de Adriana Manzanares Cayetano. La escena, según
registraron los medios de comunicación, fue más o menos así: una mañana del
2006, en la comunidad El Camalote, Guerrero, las campanas del pueblo
repiquetearon para llamar a los vecinos a juzgar a Adriana, acusada de aborto,
producto de una infidelidad. Los 30 hombres miembros del comisariado ejidal, y
otros vecinos, llegaron, rodearon a la mujer de 21 años a quien había acusado
su propio padre, y a gritos y escupitajos le exigieron que revelara dónde
enterró a su hijo y quién era el padre. En esta comunidad, tres décadas atrás,
14 indígenas fueron esterilizadas sin su consentimiento, por una brigada de
salud estatal.
Primero en un juicio
popular y después en uno judicial, Adriana fue acusada de infidelidad y de
matar a su hijo. Fue sentenciada a 22 años de prisión. Organizaciones civiles
tomaron su caso como bandera de la violencia estructural que opera alrededor de
las mujeres, lo llevaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en enero
de este 2014, luego de pasar 7 años presa, se ordenó su liberación. A todas
luces la víctima había sido ella: se violaron sus derechos de defensa adecuada
y debido proceso, al rendir declaración no hablaba español y fue presionada
para auto incriminarse.
Alrededor de la vida
de las mujeres operan muchas violencias que encasillan su vida, explica Lina
Berrio: una violencia institucional, relacionada con la falta de garantía de
sus derechos; violencia comunitaria, pues a diferencia de los hombres no tienen
acceso a la tierra, ni a la toma de decisiones; violencia de inseguridad;
violencia familiar que implica maltrato y un condicionamiento económico muy
legitimado; violencia sexual, pues hay una vigilancia exagerada en torno a su
cuerpo, hecha no sólo por hombres, también por otras mujeres como las suegras
que se consideran con derecho para opinar sobre el embarazo o el uso de
anticonceptivos.
Desde 2007 y hasta la
fecha, las mujeres de Guerrero emprenden una batalla más: lograr la
despenalización del aborto hasta la doceava semana de gestación, como ocurre en
el Distrito Federal, además de garantizar la educación sexual en el nivel
básico y el acceso a métodos anticonceptivos. Todo ello, explica María Luisa
Garfias, como parte de un cobijo a los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres.
Dueñas de su cuerpo
Hermelinda Tiburcio,
al igual que la partera Hermelinda Roque, está en esta lucha porque las mujeres
sean dueñas de su cuerpo.
Lo primero que uno
identifica en Hermelinda Tiburcio es esa forma agreste de ser, de pocos amigos,
que repele a quien se le presenta. Ni se diga de sus ojos, oscuros y
penetrantes, cual dos balazos. Cuando uno la trata un poco más y observa esa
cercanía y complicidad con las mujeres, piensa entonces que quizá esa aspereza
es un traje metido a la fuerza para
ganarse el respeto de los hombres de las comunidades, ante quienes se planta
para decirles que dejen de maltratar a sus esposas, de obligarlas a tener
relaciones sexuales, de descuidarlas en el embarazo. Y si eso no funciona,
entonces esa rudeza le servirá para llevarlos a los tribunales y aún más,
aguantar amenazas de muerte que recibe
por ello.
En una región donde
el cuerpo se relaciona con objeto, la sexualidad es sinónimo de vulgaridad y la
mujer de pertenencia, el trabajo de estas mujeres es más difícil que arar entre
rocas.
Esta mañana de
agosto, Hermelinda Tiburcio está en la azotea de un hotel de Ometepec
dirigiendo el taller “Platícale a mi marido”, que se le ocurrió luego de
escuchar el auxilio de mujeres para hacerles entender a sus esposos lo que su
violencia, tan interiorizada, les afectaba, como aquella que le preguntó alguna
vez mientras le enseñaba la entrepierna con moretones de tanto golpe: “¿cómo le
hago para que mi marido no me esté violando cada que él quiere?”; o la otra
mujer que llegó “chancleada” por servirle tortillas frías a su pareja; o las
beneficiarias del programa — hasta hace unas semanas se llamaba Oportunidades—
en que se ponen inyecciones anticonceptivas a escondidas, para no embarazarse,
por necedad del hombre y falta de protección —o presión según denunciaron
mujeres en Metlatónoc el pasado 4 de septiembre del 2014— del programa federal.
En la terraza aún en
obra negra, entre las mujeres sentadas en el piso para amainar el calor y los
niños que juguetean con botellas o papeles, hay un par de hombres acunando a
sus hijos entre brazos.
Todos escuchan
atentos al equipo en turno, tres maridos que escribieron en cartulinas qué pasa
con la familia cuando el esposo es alcohólico, ausente o violento. En muchos
casos hablan de sus propias historias.
“A pesar de estar
físicamente en casa, estoy ausente porque no me estoy involucrando en la
educación de mi hijo, todo se lo dejo a mi esposa”, dice el más joven de
apariencia.
“Muchas veces el
hombre es discriminado, la mujer lo hace a un lado, aparte, agarran la
delantera y no lo involucran”, interviene un hombre mayor para defender a su
compañero.
“Pero es nuestra
culpa que nos hacemos aparte, yo tengo que reconocer que ni sé cuando nacieron
mis hijos”, reconoce también.
Guerrero, de nuevo
encabeza otro de los rankings nacionales, se mete al segundo lugar con los
hogares comandados por mujeres.
“Este es como un
semillero, ponemos semilla, no sabemos si va a florecer o no”, dice Hermelinda
Tiburcio. Florecer significa que luego de estas charlas los hombres motiven a
sus compañeros a cambiar el trato y respetar a las mujeres.
Hermelinda Tiburcio
sabe que contra el machismo se juega el primer round para ganar el territorio
de la mujer, y no sólo como un “problema cultural” —hoy el argumento favorito
de quienes tienen en sus manos el manejo de la política pública—, sino como un
mal que germinó en las fértiles tierras del régimen político.
“No hay un programa
que le diga a los hombres alto. Oportunidades exige a las mujeres llevar a los
niños a la escuela y asistir a todos los talleres, a los hombres nada. Luego
Procampo sólo entrega el dinero al hombre sin responsabilidad. Como los hombres
son el gobierno, no hay un programa que le diga ‘a ver tú, ven acá’. Hay un
machismo de un gobierno, desde quien hace la política”. De nuevo los ojos de
Hermelinda, esos balazos, penetran certeros.
Las consecuecias
La defensa de su
primer territorio les ha costado seguridad. Todas ellas, mujeres que desde sus
trincheras abrazan a otras mujeres, enfrentan amenazas, falta de apoyo del
gobierno y rechazo de la sociedad.
Su hogar es el primer
lugar donde las enfrentaron. A Inés Trinidad, su esposo le reclamó que lo
dejara una semana al mes para irse a la Casa de la Mujer a trabajar: “¿Por qué vas a perder tiempo ayudando a
mujeres? Sufro yo por comer aquí, me dejas sin comer y tu allá perdiendo el
tiempo”. Y así pasó los días reclamando, hasta que una madrugada agarró sus
cosas y se fue, “dejándola sola” con los 4 hijos.
Apolonia Plácido, que
coordina la Casa de la Mujer Indígena, refiere que en dos ocasiones han entrado
al espacio para intimidarlas y
obligarlas a que la cierren.
Una vez entraron a
todos los cuartos para hacer sentir su presencia, y en otra ocasión, de
madrugada se subieron por los techos a patear y gritarles groserías. Seis
mujeres abandonaron el barco y otras tuvieron que tomar talleres contra el
miedo, “para no traerlo metido en la cabeza”. Apolonia presiente que es una
afrenta personal, pues por su activismo en las comunidades la tachan de “mala
mujer”.
“Hay amenaza y
también hay crítica —relata Apolonia—, yo estudié hasta sexto de primaria y
hombre tu hablas mucho de derecho, pero
ni siquiera sabes en qué artículo está. Es importante seguir defendiendo los
derechos para que hijos, nietos, bisnietos,
no vivan como una lo vivió. No podemos cambiar la vida de todas, pero
que conozcan sus derechos y tomen decisión, que ya no sean las de antes, de que
todo lo decide el marido. Ya no”.
A Hermelinda Tiburcio
las amenazas la persiguen los últimos 5 años. En el 2009 comenzaron con
llamadas telefónicas donde le decían groserías, en el 2012 llegaron a su casa y
mataron a su perro y sus gallos. En julio del 2013 le balearon la camioneta, en
enero de este 2014 llegó una amenaza a su casa. El Mecanismo de Defensores de
la Secretaría de Gobernación, poco ha servido pues de 4 policías que tenían que
cuidarla, solo queda uno. Ella cree que las amenazas son por las denuncias que
ha puesto contra hombres violentos en la Costa Chica de Guerrero.
“Para mí la
satisfacción de las mujeres vale todo. Hemos encontrado muchas mujeres que no
encuentran apoyo más que nosotros. En 2012 los del gobierno me dijeron que me
fuera del estado por mi seguridad, pero al mes me regresé.
“Lo primero que hacen
con defensores es que los sacan del país
para que no estorben, y yo dije no, me apoyan o no, yo me regreso a mi casa”. Y
aquí sigue Hermelinda Tiburcio. Desde entonces, sin importarle las amenazas.
A María Luisa Garfias
la campaña por la despenalización del aborto le valió amenazas. En el 2012 ella
y su compañera Silvia Castillo tuvieron que cerrar la oficina donde asesoraban
legalmente a mujeres, que esperan abrir en estos meses; incluso Silvia debió
abandonar Guerrero porque no pudieron —o quisieron— garantizar su seguridad. El
20 de junio del 2014 unas personas pusieron dos cartulinas de colores en casa
de María Luisa donde la acusaban de delincuencia organizada y le insultaban
así: “Puta, perra, sidosa tienes atole en
las venas”.
“Detrás de las
amenazas está el que dejemos de estar hablando sobre el aborto, nos quieren
callar —dice María Luisa— Porque reconocer el derecho al aborto es reconocer
que las mujeres somos dueñas de nuestro cuerpo y, por lo tanto, de nuestras
decisiones”.
En común
Hay algo que todas
ellas comparten. El trabajo que realizan, además de permitirles tomar rumbo con
su organización, les permite repensar sus propias experiencias: la muerte del
hijo de Inés Trinidad por negligencia de los médicos, la muerte del hijo de
Apolonia Plácido por su embarazo adolescente, y las muertes de mujeres de la
familia de Hermelinda Tiburcio, por partos mal atendidos.
“Lo que las tiene
aquí es una experiencia personal que ellas quieren transformar para las siguientes
mujeres. El trabajo que hacen les ayuda a dar un nuevo significado a sus
experiencias y a saber que no son ineludibles, que se pueden cambiar en ellas y
en las mujeres a su cargo”, dice la
promotora Lina Berrio.
Este encuentro de
complicidades posibilita que espacios como la Casa de la Mujer Indígena Neli
Palomo Sánchez, en San Luis Acatlán, a cargo de Apolonia Plácido, el despacho
de asesoría jurídica en Chilpancingo, bajo el mando de María Luisa Garfias y
Silvia Castillo, y los talleres en distintas comunidades de la Costa Chica que
comanda Hermelinda Tiburcio, defiendan los derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres, mientras el Estado sigue ausente, omiso.
“Mi abuela murió de
parto, mi tía murió de parto. Me he enfocado en trabajar el tema porque es la
esencia del ser humano. Si no hay existencia,
¿de qué sirve tener alcantarillado, de que sirve tener carretera? Es la
esencia del ser”, dice Hermelinda Tiburcio.
La batalla que estas
mujeres emprendieron comenzó en su propio territorio, su cuerpo.
(Este trabajo se
realizó con el apoyo de la Red de Periodistas de a Pie, en colaboración con la
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derecho Humanos A.C. (CMDPDH),
como parte del proyecto de protección de los defensores de derechos humanos
financiado por la Comisión Europea. El contenido no refleja la posición de la
UE.)
Daniela Rea. Reportera independiente. Obtuvo el premio de periodismo “Género y Justicia”
2013 que otorga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el reportaje “A
Érika la mató la indiferencia”.