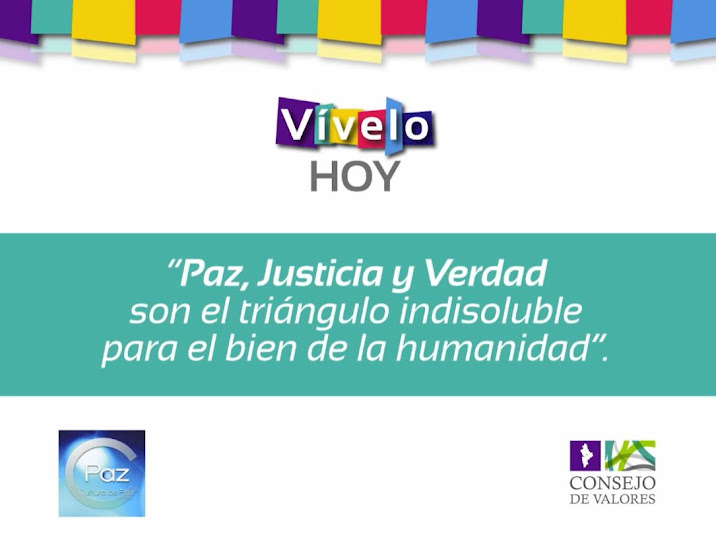La Caravana del Consuelo
Laura Aída Pastrana Aguirre
La Caravana del Consuelo, entre el Dolor y el Amor. Rocato Editor, México 2011. ¡Qué libro! este fue un regalo de navidad; en su primera página una dedicatoria escrita con mano trémula que reza Querida Laura: Este no es el mejor libro que leerás en tu vida, sólo es el que, en el instante en el que la emoción colectiva se desborda, fue concebido para dejar el registro de uno de los pasajes más oscuros de la historia de este, nuestro País. Es apenas una fotografía de México en el año 2011. Te quiero, siempre mi hermana, Dani.
Pero Dani, mi Prima Hermana Amiga Cómplice y mejor conocida en el ámbito periodístico como Daniela Pastrana, sólo tenía razón al decirme que era uno de los pasajes más oscuros de nuestra historia, porque a decir verdad, sí es uno de los mejores libros que he leído; en él se recogen 80 diversas historias poéticas, trágicas, infantiles, humanas, dolorosas, solidarias, esperanzadoras; contiene un sinfín de imágenes fotográficas artísticas, profesionales o de amateur. Es una obra para repensar, reflexionar y rehacer los procesos de pacificación en México.
¿Quiénes participan en esta obra? personas atormentadas por el dolor de la inseguridad, la apatía, la invisibilidad, la culpabilidad; periodistas, espectadores taciturnos, víctimas del flagelo social e institucional, madres, padres, hijos de familia, mexicanos que asistieron a la Caravana convocada por el ya conocido Poeta activista Javier Sicilia. En esta obra más de una veintena de personas brindaron imágenes, ochenta dieron su texto, centenares sus testimonios, miles sus vidas y millones nuestra esperanza.
¿Quién es el culpable? ¿Acaso existe «el» culpable? quizá se trata de una serie sistemática de culpabilidades que gira a nuestro alrededor haciéndonos cómplices partícipes voluntarios e involuntarios de una cadena de responsabilidades ciegas, compartidas, rehusadas, calladas.
Les brindo solo algunas reflexiones de diversos autores no porque sobresalgan de otras, sino porque dejaron huella perenne en el pensamiento.
“Esta caravana es un ejemplo de movilización ciudadana. Lo que estamos haciendo no es poca cosa. Vamos sin armas, sólo con nuestros cuerpos para exigirles que vuelvan a sus códigos, para que no maten a gente inocente. Y también así le exigimos al Estado, a los gobernadores corruptos y omisos, a los criminales en el poder, que nos brinden la seguridad que en años no nos han dado. Pero sobretodo, llevamos el consuelo que las víctimas necesitan”
“Así pues, en esos siete días escribimos una página más en la historia de este país, una página que narra el dolor de este pueblo que ha perdido a más de 50 mil de sus hijos. Pero también esa página narra el lento despertar de un pueblo urgido de paz, justicia, dignidad, libertad y democracia”
“El lenguaje es común específico lacerante, sin cordialidades, sin eufemismos con permiso para quebrar el espíritu: desapariciones forzadas, secuestros, extorsiones, violaciones y asesinatos, impunidad sin límites, corrupción sin límites, narco-policiacas, complicidades milico-narcas, complicidades político-narcas. ¿alguien podrá parar el ascendente camino a la podredumbre total?”
“La caravana de la catarsis colectiva. La caravana donde, en tribuna, los familiares de muertos, secuestrados y desaparecidos tratan de extirpar el dolor de sus mutilaciones a través de verbalizar sus horrores”
“Tanto amor de dónde lo pueden sacar, ¿del miedo, de la esperanza, de la posibilidad cada vez menos cierta de una paz con justicia y dignidad? Salimos de Durango cargados de amor. Se hizo así la dicotomía entre el dolor y el amor, y así el nombre del libro”
“…
Juan Francisco Sicilia Ortega
Fue hijo de todos los mexicanos.
También de los que lo asesinaron
Ese es el epitafio
Que yace en su tumba
…”
“La certeza de que, en medio de la desolación, siempre saldrá a la luz aquello que nos hace seres humanos: la empatía, la esperanza, la poesía y el abrazo”
Con este muy breve menú, les comparto que un buen amigo me enseñó que quien lee un libro adelanta a quien nunca lo lee, quien lo comprende adelanta a quien sólo lo leyó, pero quien lo pone en práctica, invierte favorablemente el tiempo de lectura. Entonces los invito a invertir el tiempo con La Caravana del Consuelo, entre el Dolor y el Amor, porque no es únicamente un libro de enseñanza para la paz, ni un compendio poético, menos una obra sensacionalista, es el reflejo de una sociedad urgida de reconciliación consigo misma que todo mexicano, más allá de su ideología política, debe practicar.
¿Es fácil practicar o lo que apunto es demagogia? Mejor… hablemos de Paz
Laura Aída Pastrana Aguirre. Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. Diplomada en Criminalística por la Universidad Anáhuac, México. Especialista en Derecho Penal Económico por la Universidad de Castilla la Mancha, Toledo, España. Maestra en Ciencias Penales por la Universidad Anáhuac, México. Estudios concluidos de Maestría en Estudios para la Paz y el Desarrollo, por la Universidad Autónoma del Estado de México UAEM. Doctora en Administración Pública por la Universidad Anáhuac, México. Catedrática de las materias de Teoría General del Derecho Penal y Sociología Jurídica en la UAEM. Catedrática de la materia Clínica de Introducción a la Mediación en la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México. Jefa de Departamento en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Asesora Jurídica en la Comisión de Gobierno de la Primera Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Subdirectora de Recomendaciones Legales en la Procuraduría General de la República. Asesora Jurídica en Oficina de Enlace de la Cámara de Diputados. Profesora Investigadora en el Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. mejorhablemosdepaz@yahoo.com.mx